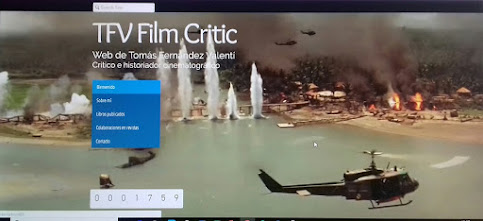No dejó de ser una sorpresa que un
film de las características de Camino
(2008) viniera firmado por un realizador que, hasta ese momento, había
manifestado un estilo más bien frívolo, si bien ocasionalmente brillante, en
sus dos anteriores largometrajes, El
milagro de P. Tinto (1998) y La gran
aventura de Mortadelo y Filemón (2003). Pero, en su tercer y mejor
largometraje hasta la fecha –incluyendo aquí sus posteriores y simplemente
simpáticos Mortadelo y Filemón contra Jimmy el Cachondo (2014) y Campeones
(2018), este último particularmente sobrevalorado–, Javier Fesser vuelve a
hacer gala de su personalidad, y además de una forma corregida, aumentada y
mejorada, la misma que le convierte en uno de los más atípicos y originales
realizadores del actual cine español: un director más preocupado por narrar en
imágenes que la mayoría de cineastas nacionales de su generación. En el momento
de su estreno, y supongo que todavía hoy, tras haber ganado seis premios Goya –los
correspondientes a mejor película, director, actriz protagonista (Carme Elias),
actor de reparto (Jordi Dauder), actriz revelación (Nerea Camacho) y guion
original–, hubo cierta polémica alrededor de este film por su condición o no de
supuestamente fidedigno retrato del Opus Dei. Pero, más allá de las
controversias abiertas al respecto, y que a la hora de la verdad no acabaron
levantando demasiada polvareda (quizá, probablemente, gracias a que los
principales implicados en la cuestión, los miembros del Opus Dei, prefirieron
guardar un cauto silencio), lo cierto es que Camino es, con todas sus irregularidades –que las tiene–, una
película harto interesante y, sin duda alguna, una de los más notables de
“nuestra” cinematografía de estos últimos años.
Uno de los aspectos que mejor
funciona del film es su agudo contraste entre las fantasías infantiles de la
pequeña Camino (Nerea Camacho) y la cruda realidad del mundo que la rodea, un
entorno educativo fuertemente religioso y conservador personificado en la
figura materna, Gloria (Carme Elias), que movida por una fe inquebrantable,
exacerbada, en el límite de lo humano, intenta encauzar a su hija más pequeña
para que siga los pasos de su hija mayor, Nuria (Manuela Vellés), que en esos
momentos está internada en un centro del Opus Dei con vistas a lograr el acceso
definitivo a lo que se conoce como “la
Obra ”. El tono narrativo de la película oscila, en función
del punto de vista que adopta a cada momento, entre el carácter onírico de los
sueños/ ensueños/ pesadillas de la pequeña Camino (en una serie de
espectaculares secuencias que entroncan, indudablemente, con las formas
fantasiosas características de los dos primeros largos de Fesser), y la
atmósfera más cotidiana, realista, ascética casi, de los fragmentos del film
situados, por así decirlo, en el “mundo real” (sobre todo, en las secuencias
que nos describen las supuestas interioridades del Opus Dei). Pero, a pesar del
peso específico de ese “mundo real”, hay en general un tono más o menos
onírico, como de cuento, que flota a lo largo de todo el relato, incluso en sus
momentos más ásperos: véase, por ejemplo, las escenas en las cuales la niña es
sometida a toda una larga serie de tratamientos médicos y quirúrgicos, cuya
teórica crudeza queda en cierta medida paliada, o cuanto menos “poetizada”, en
virtud del tratamiento no del todo realista que le confiere Fesser; incluso en
los momentos, de nuevo teóricamente, más “realistas”, los relativos al Opus
Dei, la sobriedad de la puesta en escena les confiere una pátina ligeramente
distanciada: véase, al respecto, el detallismo casi enfermizo con que se
describen determinados rituales cotidianos de “la Obra ”, como las misas (en las
cuales solo están presentes hombres en la capilla: las mujeres, separadas de
los varones, escuchan la eucaristía en una habitación contigua y a través de
una ventanilla abierta), las comidas (que van precedidas de un escrupuloso
“ritual”: las mujeres sirven los alimentos y abandonan el comedor, cerrándose
la puerta por la cual han salido con un cerrojo, antes de permitir la entrada
de los hombres por otra puerta, asimismo, con cerrojo) y hasta el mero hecho de
telefonear a la familia (la escena en la cual vemos a Nuria hablando por
teléfono con los suyos está rodada en un plano general construido de tal manera
que, en un extremo del mismo, veamos a la encargada de instruir a la chica,
sentada muy cerca de ella, espiando con el consentimiento de la chica esa
conversación teóricamente privada…).
Un punto de inflexión del relato, que
da pie a que sus secuencias finales acaben alcanzando una intensidad realmente
convincente, consiste en la resolución de la historia de amor infantil de
Camino y Jesús (Lucas Manzano), un niño de su edad del cual se ha enamorado
ingenuamente. El hecho de que este chiquillo se llame Jesús (por más que todo
el mundo le apoda Cuco) da pie a una tremenda ironía (Camino es, en el fondo, una película muy irónica: hay momentos
teóricamente “dulces” llenos de mucha mala leche); ironía que dice mucho a
favor de la sensibilidad de Javier Fesser: en su agonía, destrozada por una
serie de tumores en su cabeza y columna vertebral que están matándola, la
pequeña Camino afirma a quienes la acompañan en su lecho de dolor que quiere “estar con Jesús”; naturalmente, quienes
la escuchan –su madre y diversos miembros del Opus Dei, entre ellos Don Luís
(Jordi Dauder)– interpretan que la niña se refiere a Jesucristo… y no al
pequeño Cuco: el auténtico amor de
Camino.
Es tan solo uno de los numerosos
apuntes admirables de un film que a pesar, insisto, de no estar exento de
defectos –ciertas reiteraciones de guion que acaban alargando su un tanto
excesivo metraje–, acaba funcionando a base de convicción en lo que cuenta y
gracias a la fuerza de sus mejores secuencias: señalo al respecto ese momento
inquietante en el cual Camino, postrada en su cama del hospital, le pide a su
padre, José (Mariano Venancio), que filme con su cámara portátil un rincón de
la habitación donde, según ella, está sentado Dios (la supuesta filmación de
José, por cierto, se recupera en los títulos de crédito finales, y concluye con
una aviesa mancha en el celuloide en forma de triángulo: la representación de la Santísima Trinidadla Obra ”,
rechaza coger un taxi, signo de ostentación, y se traslada al centro
hospitalario en autobús, aún sabiendo que con ello tardará más y que puede no
llegar a tiempo de ver viva a Camino por última vez…) y la fantasía final de la
niña (sueña que baila con Jesús en un campo de flores de dibujos animados; de
hecho, en el film hay una referencia explícita a la versión disneyana de La
Cenicienta ; asimismo, esas flores mágicas que brotan en
la imaginación de la niña van incluso más allá de los márgenes de su fantasía:
su hermana Nuria la olfatea y exclama que Camino huele a flores, “como una santa”: en un momento anterior
del film hemos oído decir que Bernadette Subirous también olía así en el
instante de su fallecimiento…). Camino
acaba siendo, así, un canto a la fantasía y la imaginación como vías de escape
a un mundo gris que solo ofrece tristeza y represión incluso con la promesa de
alcanzar el paraíso. Los excelentes trabajos interpretativos de Nerea Camacho,
Carme Elias, Mariano Venancio y Jordi Dauder contribuyen sobremanera a elevar sus
méritos.