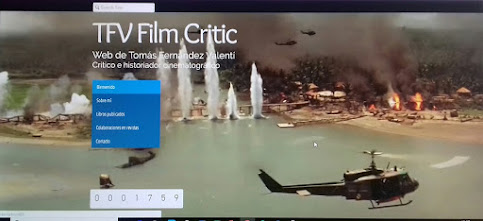No quiero alargar este “telegrama” mucho más de lo que ya acabo de hacerlo, de ahí que, sin ánimo de ser exhaustivo, subrayo de nuevo el carácter “caprichoso” de Las malas hierbas, y de qué manera se percibe en el tono, que hay quien ha definido como kafkiano, que aflora en momentos como la asimismo mencionada secuencia de la visita a la comisaría de Georges y su estrambótico diálogo con el agente Bernard (Mathieu Amalric), o más tarde, la divertida secuencia en la que ese mismo agente de policía y un colega visitan a Georges en su vivienda para recomendarle de que deje de molestar a Marguerite; las escenas en las cuales es Marguerite quien, a su manera, hace gala de su carácter excéntrico, no solo en la mencionada secuencia inicial en la zapatería, sino también aquellas en las cuales se reúne con sus amigos del club aéreo alrededor de la avioneta que ella misma pilota (¿hace falta indicar que, de este modo, se describe al personaje como alguien que, literalmente, está “en las nubes”?); el primer plano de los pies desnudos de la mujer mientras se acuna ella misma en el balancín, pensando en Georges (la ausencia de calzado establece así una irónica relación causa-efecto con la primera secuencia); el beso de Georges y Marguerite en el aeródromo, que culmina con el clásico “The End” superponiéndose sobre la pantalla. Como no podía ser menos, la película concluye con un nuevo apunte capricciosso: unos elegantes movimientos de cámara que recuerdan, vagamente, los maravillosos travellings lanzados sobre Delphine Seyrig en el clímax de El año pasado en Marienbad, que nos aproximan a una casa en un pueblo; dentro de ella está una mujer y su pequeña hija, y esta última, metida en la cama, le pregunta a su madre: “¿Cuándo sea gato podré comer croquetas?”. Apunte enigmático que, en cierto sentido, viene a coronar Las malas hierbas por lo que tiene de “caprichosa” destrucción de la narrativa convencional.
lunes, 30 de abril de 2012
“LAS MALAS HIERBAS”, DE ALAIN RESNAIS (Telegrama núm. 8)
viernes, 27 de abril de 2012
“TENEMOS DE HABLAR DE KEVIN”, DE LYNNE RAMSAY (Telegrama núm. 7)
[Advertencia: en el presente artículo se revelan importantes detalles de la trama de este film.] Hacía tiempo que no veía una película que desatara tanta (sana) polémica en función principalmente de sus méritos o defectos de puesta en escena. Dicho de otro modo, las mismas virtudes de Tenemos que hablar de Kevin (We Need to Talk About Kevin, 2011), o lo que se considera/aprecia/valora como tales, son en la práctica lo mismo que también puede considerarse/apreciarse/valorarse como sus defectos. Pero, al margen de esto último, lo más curioso de este film de la cineasta británica Lynne Ramsay reside, como digo, en que todo aquello que lo hace o puede hacerlo atractivo bajo cierto punto de vista (afirmo ya de entrada que me ha parecido muy interesante) es capaz, en un momento dado, de provocar el efecto inversamente contrario si se contempla desde otro ángulo. Evidentemente, esto ocurre con todas las películas del mundo: su valoración positiva o negativa siempre depende del punto de vista bajo el cual se contempla. En el caso concreto de Tenemos que hablar de Kevin, llama la atención el hecho de que la realizadora haya recurrido a una puesta en escena efectista y a tropos de lenguaje fílmico que en manos de otros cineastas acostumbran a ser valorados negativamente, mientras que, tal y como ella los aplica, consigue más de un logrado efecto expresivo. Me refiero, por descontado, a lo más llamativo del relato: sus “saltos” en el tiempo, que Ramsay –coautora del guión junto con Rory Kinnear— visualiza de un modo abrupto y llamativo que en poco se diferencia de cómo los resuelve un Tony Scott o un Peter Berg. Y, sin embargo, por más que formalmente esos flashbacks sean a simple vista tan vulgares como puedan ser los que se ven en la peor producción hollywoodiense estándar, en el fondo el resultado no es ni mucho menos el mismo. Pero, claro, no lo es según mi punto de vista: bajo el de otros, puede serlo (como, por ejemplo, el del colega Aurélien Le Genissel, que en su comentario de esta película para Dirigido por…, núm. 420 –marzo 2012—, le pone serias pero bien razonadas objeciones).
Un análisis de este film tiene que ser, al menos en mi caso, necesariamente superficial, habida cuenta de que carezco de referentes, o si se prefiere, de “puntos de apoyo” que me permitan una mirada más amplia o con mejor perspectiva, dado que no he leído la novela homónima de Lionel Shriver en el que se basa ni he visto ninguna otra película de la realizadora de Tenemos que hablar de Kevin, en particular la prestigiosa Morvern Callar (2002). La manera como Ramsay resuelve Tenemos que hablar de Kevin se encuentra tan intrínsecamente relacionada con el sentido de lo que cuenta que, con franqueza y vuelvo a insistir, desconociendo esos referentes, me cuesta imaginarme esta película narrada de otra manera que no sea esta. Y no solo me refiero al hecho de que este film incide en un aspecto que, como he admitido en más de una ocasión tanto dentro como fuera de este blog, siempre me ha resultado particularmente atractivo: las formas de representación de la subjetividad. Me refiero, asimismo, a que esa representación de lo subjetivo se encuentra intrínsecamente relacionada con la construcción del propio relato, y dicha relación entre subjetividad y narración está ligada de tal manera que, en el supuesto de no existir y de que Ramsay hubiese optado, por tanto, por un relato que siguiera el orden cronológico de los acontecimientos, el resultado no solo hubiese sido, por descontado, muy diferente, sino que probablemente carecería de interés o por lo menos tendría mucho menos del que tiene ahora. Además, y tal y como apuntaba otro colega a pesar de llevar a cabo, asimismo, una valoración negativa de esta película –Ángel Comas, en su reseña publicada en Imágenes de Actualidad, núm. 323 (abril 2012)—, lo que a la postre termina siendo el núcleo duro de Tenemos que hablar de Kevin no es, ni mucho menos, aquello más aparente: la descripción del proceso paranoico que conduce al joven Kevin –Rock Duer de pequeño, Jasper Newell entre los 6 y los 8 años, Ezra Miller una vez llegado a adolescente— a perpetrar una gratuita matanza de los condiscípulos de su instituto de secundaria que se ponen a tiro de su arco y sus flechas. Lo interesante es el personaje desde cuyo punto de vista transcurre todo el relato: la madre de Kevin, Eva (la excelente Tilda Swinton).
De este modo, lo que a simple vista es la visualización de la rememoración, en tiempo presente, que Eva va llevando a cabo de los hechos de su pasado que acabaron culminando en la perpetración de esa masacre y la destrucción de los demás miembros de su familia más cercana a manos de su hijo mayor Kevin, acaba deviniendo al final un agudo retrato de la propia Eva. Un retrato que, precisamente de tan subjetivo que resulta su planteamiento, está bañado con grandes dosis de ambigüedad: ¿hasta qué punto es Kevin, realmente, ese monstruo sin sentimientos que parece haber venido al mundo con el único objetivo de hacer daño a los demás? ¿Acaso no será una proyección (insistamos de nuevo) subjetiva, y por tanto parcial y errónea, de los temores de su progenitora, una Eva que se quedó embarazada cuando todavía no se sentía preparada para ser madre, traumatizada por un parto (el de Kevin) muy doloroso, y que comprueba, estupefacta, que desde que es un recién nacido y hasta que llega a la pubertad, Kevin es a lo ojos de su padre y esposo de Eva, Franklin (John C. Reilly, no menos excelente), un-buen-hijo, o sencillamente, un-hijo-normal? Hasta para Celia (Ashley Gerasimovich), la pequeña hija de Eva y Franklin nacida años más tarde, y a la cual –de nuevo, desde el punto de vista de la madre— Kevin martiriza, es para Celia un-buen-hermano: un-hermano-normal. Incluso cuando, en el tercio final del relato, se visualiza todo el horror de las acciones homicidas de Kevin, la ambigüedad sigue estando presente: ¿era Kevin ese monstruo que tan solo Eva sabía ver, o ha sido la propia Eva la que ha terminado empujando a Kevin a la locura con su propia, personal e intransferible obsesión por él? Todas esas dudas y ambigüedades se trasladan a la propia planificación, que busca expresar ese cúmulo de subjetividad mediante un estilo basado en el recurso constante a flashbacks, en ocasiones muy breves, y al inserto de primeros planos de detalle carentes, en ocasiones, de la menor funcionalidad narrativa, con la intención de ir construyendo un relato y, al mismo tiempo, dibujar una tonalidad dubitativa y divagante que se corresponda con el flujo mental de esa mujer que ha visto cómo su mundo entero iba desmoronándose día tras día, año tras año, hasta terminar abocada a una soledad tan incomprensible por su falta de comunicación no solo con su hijo, sino también con su marido, su hija pequeña y sus compañeros de trabajo. Un estilo que, a ratos, se impregna de ese carácter de digresión que domina el relato, y que por eso mismo está repleto (literalmente) de pinceladas de color: abundan las referencias al rojo –el arranque, con Eva participando en la “tomatina” de Bunyol (sic); las manchas de pintura arrojadas sobre la fachada de la casa de la protagonista; la luz de los semáforos y de los coches de policía; la sangre que mancha el suelo del instituto…—, impregnando plásticamente la vida y los recuerdos de Eva con una procacidad más cercana a la del Godard de los años sesenta –por ejemplo, el de Pierrot el loco (Pierrot le fou, 1965)— que a los rojos de Vincente Minnelli o Nicholas Ray.
jueves, 26 de abril de 2012
“IMÁGENES DE ACTUALIDAD” MAYO 2012, YA A LA VENTA
 Imágenes de Actualidad, núm. 324, dedica su portada al estreno más potente del mes de mayo, Sombras tenebrosas (Dark Shadows, 2012), de Tim Burton, que no es sino una nueva adaptación cinematográfica de la famosa serie de televisión creada por Dan Curtis –de la cual, recordemos, ya existe una primera versión para la gran pantalla: la nada despreciable Sombras en la oscuridad (House of Dark Shadows, 1970), realizada asimismo por Curtis—; la información sobre este esperado film se completa con un artículo de Ángel Sala en torno al original catódico, sus nuevas versiones y sus adaptaciones para el cine; y con un retrato de una de sus protagonistas femeninas, la pequeña y ascendente Chloë Grace Moretz, que firma Marc Servitje La portada también está medio ocupada por una de las películas de las cuales se ofrece un suculento avance dentro de la sección Primeras Fotos: Desafío total (Total Recall, 2012), que no es sino la nueva versión del famoso film homónimo de Paul Verhoeven protagonizado en su día por Arnold Schwarzenegger, y que ahora tiene a Colin Farrell en el papel principal de esta adaptación del cuento de Philip K. Dick. Otros avances de futuros estrenos son los de Savages (2012), de Oliver Stone; Get the Gringo (2012), de Adrian Grunberg, co-escrita, coproducida y protagonizada por Mel Gibson; y tres vistosas producciones de animación: Hotel Transylvannia (2012), de Genndy Tartakovsky; El alucinante mundo de Norman (ParaNorman, 2012), de Chris Butler y Sam Fell; y Rise of the Guardians (2012), de Peter Ramsey. Otro plato fuerte es un extenso reportaje sobre el rodaje de Skyfall (2012), de Sam Mendes, la nueva película de la serie James Bond. El resto del número se completa con los reportajes del resto de films que se van a estrenar en nuestros cines durante el mes de mayo, entre los que se destacan Hombres de negro 3 (Men in Black III, 2012), de Barry Sonnenfeld, la información de la cual se completa con entrevistas con uno de sus protagonistas, Will Smith, y con el propio Sonnenfeld; dentro de este último apartado, el de las entrevistas, a cargo como es habitual de Gabriel Lerman, hay que mencionar asimismo las dedicadas al realizador Joss Whedon y a Robert Downey Jr., con motivo del estreno de Los Vengadores (inminente cuando vean la luz estas líneas); así como los reportajes dedicados a Infiltrados en clase (21 Jump Street, 2012, Phil Lord y Chris Miller); American Pie: El reencuentro (American Reunion, 2012, Jon Hurwitz y Hayden Schlossberg); Cuando te encuentre (The Lucky One, 2012, Scott Hicks); Safe (ídem, 2012, Boaz Yakin); Un lugar donde quedarse (This Must Be the Place, 2011, Paolo Sorrentino); Miel de naranjas (Imanol Uribe, 2012); El hombre sin pasado (Ajeossi, 2010, Lee Jeong-beom); Les Lyonnais (ídem, 2011, Olivier Marchal); Profesor Lazhar (Monsieur Lazhar, 2011, Philippe Falardeau); y Adiós a la reina (Les adieux à la reine, 2012, Benoît Jacquot), además de muchos más títulos.
Imágenes de Actualidad, núm. 324, dedica su portada al estreno más potente del mes de mayo, Sombras tenebrosas (Dark Shadows, 2012), de Tim Burton, que no es sino una nueva adaptación cinematográfica de la famosa serie de televisión creada por Dan Curtis –de la cual, recordemos, ya existe una primera versión para la gran pantalla: la nada despreciable Sombras en la oscuridad (House of Dark Shadows, 1970), realizada asimismo por Curtis—; la información sobre este esperado film se completa con un artículo de Ángel Sala en torno al original catódico, sus nuevas versiones y sus adaptaciones para el cine; y con un retrato de una de sus protagonistas femeninas, la pequeña y ascendente Chloë Grace Moretz, que firma Marc Servitje La portada también está medio ocupada por una de las películas de las cuales se ofrece un suculento avance dentro de la sección Primeras Fotos: Desafío total (Total Recall, 2012), que no es sino la nueva versión del famoso film homónimo de Paul Verhoeven protagonizado en su día por Arnold Schwarzenegger, y que ahora tiene a Colin Farrell en el papel principal de esta adaptación del cuento de Philip K. Dick. Otros avances de futuros estrenos son los de Savages (2012), de Oliver Stone; Get the Gringo (2012), de Adrian Grunberg, co-escrita, coproducida y protagonizada por Mel Gibson; y tres vistosas producciones de animación: Hotel Transylvannia (2012), de Genndy Tartakovsky; El alucinante mundo de Norman (ParaNorman, 2012), de Chris Butler y Sam Fell; y Rise of the Guardians (2012), de Peter Ramsey. Otro plato fuerte es un extenso reportaje sobre el rodaje de Skyfall (2012), de Sam Mendes, la nueva película de la serie James Bond. El resto del número se completa con los reportajes del resto de films que se van a estrenar en nuestros cines durante el mes de mayo, entre los que se destacan Hombres de negro 3 (Men in Black III, 2012), de Barry Sonnenfeld, la información de la cual se completa con entrevistas con uno de sus protagonistas, Will Smith, y con el propio Sonnenfeld; dentro de este último apartado, el de las entrevistas, a cargo como es habitual de Gabriel Lerman, hay que mencionar asimismo las dedicadas al realizador Joss Whedon y a Robert Downey Jr., con motivo del estreno de Los Vengadores (inminente cuando vean la luz estas líneas); así como los reportajes dedicados a Infiltrados en clase (21 Jump Street, 2012, Phil Lord y Chris Miller); American Pie: El reencuentro (American Reunion, 2012, Jon Hurwitz y Hayden Schlossberg); Cuando te encuentre (The Lucky One, 2012, Scott Hicks); Safe (ídem, 2012, Boaz Yakin); Un lugar donde quedarse (This Must Be the Place, 2011, Paolo Sorrentino); Miel de naranjas (Imanol Uribe, 2012); El hombre sin pasado (Ajeossi, 2010, Lee Jeong-beom); Les Lyonnais (ídem, 2011, Olivier Marchal); Profesor Lazhar (Monsieur Lazhar, 2011, Philippe Falardeau); y Adiós a la reina (Les adieux à la reine, 2012, Benoît Jacquot), además de muchos más títulos. En sintonía con Sombras tenebrosas, comento en el Cult Movie de este mes un memorable film en torno a bebedores de sangre: Vampiros (Vampires, 1998), de John Carpenter. “Se afirma que “Vampiros” vendría a ser la réplica de Carpenter a títulos como “Drácula de Bram Stoker” (Francis Ford Coppola, 1992; núm. 182) y “Entrevista con el vampiro” (Neil Jordan, 1994; núm. 216), y su visión de los no-muertos como criaturas románticas y/o sexualmente ambiguas, algo que queda muy claro en las siguientes (y contundentes) líneas de diálogo de Crow: «¿Has visto un vampiro? (...) Para empezar, no son románticos. No son unos maricones con ropa de etiqueta, seduciendo a todos con su acento europeo. Olvídate de las “pelis”. No son murciélagos. Los crucifijos no funcionan. ¿Ajo? Ponte bien de ajo, y uno de esos te la endiñará por el ojete mientras te chupa la sangre. ¿Vale? Y no duermen en ataúdes forrados. Para matarlos les clavas una estaca de madera en el corazón. El sol les convierte en tostadas quemadas. ¿Lo pillas?»”.
Completo mi contribución específica a este número de Imágenes de Actualidad con un par de pequeñas críticas: una, la del muy agradable film del siempre interesante Lasse Hallström La pesca de salmón en Yemen (Salmon Fishing in the Yemen, 2011)…;
…y, la otra, la de la película de Peter Berg Battleship (ídem, 2012), de la cual puedo avanzar aquí pues eso, que es de Peter Berg y que en ella salen muchos, muchos barcos…
Facebook “Imágenes de Actualidad”: www.facebook.com/imagenesdeactualidad
Facebook “Dirigido por…”: www.facebook.com/dirigidopor Twitter: www.twitter.com/#!/Dirigido_por
miércoles, 25 de abril de 2012
“LA MUJER DE NEGRO”, DE JAMES WATKINS (Telegrama núm. 6)
lunes, 23 de abril de 2012
¡ESTOY SALDADO!
Aprovechando el día de hoy, la festividad no oficial (dado que es día laborable) pero no por ello menos festiva de Sant Jordi en Cataluña, popularmente conocida como “el día del libro y la rosa”, me hago eco aquí de que los libros que publiqué para la editorial Dirigido Por, S.L., se encuentran a precio de saldo desde hace casi un mes. Dichos libros son uno de la colección Serie Mayor y cuatro de la colección Programa Doble:
David Lean. La emoción y el espectáculo. Colección Serie Mayor, núm. 10. 7 euros.
Drácula de Bram Stoker / La noche del cazador. Colección Programa Doble, núm. 5. 1,80 euros.
Instinto básico / Rebeca. Colección Programa Doble, núm. 17. 1,80 euros.
Frankentein de Mary Shelley / Sed de mal. Colección Programa Doble, núm. 32. 1,80 euros.
Toro salvaje / El Padrino III. Colección Programa Doble, núm.42. 1,80 euros.
Para más información, los interesados en esta oferta pueden consultar la web de la editorial y la nueva web Libros Dirigido por…:
Dirigido Por: http://www.dirigidopor.com/dirigidopor/Principal.html
Libros Dirigido por...: http://tienda.dirigidopor.com/
lunes, 16 de abril de 2012
PRESENTACIÓN DEL LIBRO “LOS CINES EN NOU BARRIS”, DE ROBERTO LAHUERTA, ESTE JUEVES 19 DE ABRIL
Este jueves 19 de abril, a las 19 h., está prevista la presentación pública del libro de Robert Lahuerta Los cines en Nou Barris, un completo recorrido sobre las salas de exhibición cinematográfica del barcelonés distrito de Sant Andreu – Nou Barris, la práctica totalidad de ellas hoy en día desaparecidas. El acto tendrá lugar en Los Propis, local situado en la Via Juliala Col ·lecció Favència, toca una parcela de mi vida que me afecta directamente, dado que fue en esos cines donde viví mis primeras experiencias como cinéfilo y guardo de muchos de esos locales –el Río, el Diamante, el Astor, el Victoria, el Virrey, el Montserrat, el Maragall, el Odeón— un recuerdo más que entrañable, de ahí que haya escrito, gustoso, un prólogo para este no menos simpático, riguroso y documentado trabajo de investigación del amigo Lahuerta.
viernes, 13 de abril de 2012
“CHRONICLE”, DE JOSH TRANK (Telegrama núm. 5)
[Advertencia: en el presente artículo se revelan importantes detalles de la trama de este film.] Agradable, muy agradable la sorpresa que proporciona esta aparentemente modesta película de Josh Trank, que sabe ir mucho más allá de su formato de film-para-adolescentes, aún jugando con muchos de los ingredientes de este temible subgénero, para terminar ofreciéndonos una de las más inesperadamente inteligentes digresiones sobre la temática del superhéroe de estos últimos años, la mejor quizá desde El protegido (Unbreakable, 2000, M. Night Shyamalan). Se trata, también, de la mejor y más ingeniosa experiencia con la técnica del found footage que recuerdo desde, por lo menos, Monstruoso (Cloverfield, 2008, Matt Reeves), y es precisamente esto último lo que más favorablemente me ha llamado la atención: el uso de la cámara móvil, supuestamente desde el punto de vista subjetivo, en la mayoría de las ocasiones, del personaje de Andrew (Dane DeHaan), uno de los tres estudiantes de secundaria –los otros dos son Matt (Alex Russell) y Steve (Michael B. Jordan)— que como consecuencia de un misterioso hallazgo adquieren superpoderes (sic), por más que haya momentos en los cuales el punto de vista subjetivo se desplaza a otro personaje con videocámara: Casey (Ashley Hinshaw). Es necesario aclarar, de cara a quien no haya visto el film, que las facultades sobrenaturales que adquieren los tres jóvenes, tras el contacto casual con las radiaciones azules que emite un extraño objeto oculto en una cueva (¿un meteorito?, ¿una nave alienígena?), consisten en un poder mental prácticamente ilimitado, que al principio les permite mover pequeños objetos sin tocarlos, y poco a poco empiezan a desplazar grandes pesos solo con el pensamiento, llegando al punto de ser capaces de volar (¡) como si fueran Superman. Pues bien, el mencionado Andrew, que va siempre con su videocámara a cuestas grabándolo absolutamente todo, llega un momento que ni siquiera necesita sujetar la cámara con la mano, pues le basta con hacerla flotar a su alrededor (sic).
De este modo tan astuto, el realizador de Chronicle (ídem, 2012) logra “romper” la planificación desde el punto de vista estricto de Andrew (a la altura de los ojos de los hombres, que diría Howard Hawks), dado que, mediante el ardid de la “cámara flotante”, encuadra y reencuadra a placer, recurriendo en determinadas ocasiones al plano en semipicado o casi en picado total de cara a enfatizar dramáticamente determinadas escenas (como es el caso, por ejemplo, de algunas de las discusiones de Andrew con su violento y alcoholizado padre –Richard: Michael Kelly—, sobre todo cuando el muchacho ya tiene pleno control sobre sus superpoderes y se permite usarlos para dominar a su iracundo progenitor). Un poco como ya ocurría –también, hábilmente— en Monstruoso, Josh Trank recurre a otro ardid, la interrupción de la grabación de la videocámara, para “cortar” una determinada escena y empalmarla a continuación con otra que tiene lugar, se supone, horas más tarde, creando de este modo sugerentes elipsis narrativas. El ejemplo más notorio tiene lugar inmediatamente después de que los tres protagonistas hayan descubierto el objeto misterioso en la cueva y este, de repente, se pone a brillar; la grabación de Andrew se corta; la pantalla se cubre por unos segundos de oscuridad hasta que, de pronto, se restablece la imagen a la par que la cámara de Andrew vuelve a grabar; vemos entonces que ya no es de noche, sino de día, y que los jóvenes ya no están dentro de la cueva, sino en el luminoso jardín de la vivienda de uno de ellos… empezando a practicar con sus recién adquiridas facultades mentales.
Otro aspecto interesante de Chronicle es lo que tiene de representación onírica de las convenciones del cine juvenil “de” y “para” adolescentes. En este sentido, quizá haya que reprocharle al film –su único aspecto negativo de cierto peso— que, para mostrar las alegrías y las penas de la adolescencia, recurra a no pocos arquetipos, a pesar de que se sirva de ellos de una manera más bien instrumental y logre subvertirlos en no poca medida. Tal es el caso, por ejemplo, del dibujo del personaje de Andrew, al cual la película dedica casi podría decirse que lógicamente una mayor atención porque el grueso del relato está visto desde su perspectiva y la de su videocámara en grabación. Andrew es el típico adolescente desdichado y marginado, con un padre, ya lo hemos dicho, borracho y violento, y una madre con una dolencia terminal, que se siente incomprendido en la escuela, donde es objeto de las burlas y la brutalidad de sus condiscípulos y de la indiferencia y desprecio sexual de sus condiscípulas. Ni que decir tiene que, a medida que vaya desarrollando sus superpoderes, Andrew irá vengándose de su colérico padre, de los compañeros que le maltrataban y de las chicas que le miraban como a un “bicho raro”, ganándose por una noche el rango de chico-más-popular-del-instituto con una actuación de magia en un concurso escolar de la cual sale triunfante gracias a sus (ocultos) poderes mentales. Es una pena, como digo, que Chronicle recurra a esos estereotipos tan manidos para recordarnos que una de las maldiciones de ser un superhéroe es la soledad y la incomprensión de los demás por el mero hecho de ser “muy diferente” (y, si no, que se lo pregunten a los X-Men); pero no es menos cierto que, una vez establecidas esas convenciones, la película las dinamita una vez más inteligentemente, convirtiendo la pesadilla adolescente de Andrew en una paranoica exhibición de superpoderes descontrolados que desemboca en un último tercio final de corte catastrofista excelentemente filmado y de una, asimismo, inesperada espectacularidad. Tampoco hay que echar en saco roto, en este sentido, los apuntes en torno a la relación de Andrew con Matt (a quien en el fondo detesta porque siempre está protegiéndole de los demás como si fuera un inútil incapaz de valerse por sí solo), y la que tiene con Steve (la “estrella” del instituto que, en el supuesto de que no hubiesen compartido superpoderes, probablemente nunca se hubiese fijado en el “bicho raro” Andrew).
martes, 10 de abril de 2012
“SHAME”, DE STEVE MCQUEEN (Telegrama núm. 4)
[Advertencia: en el presente artículo se revelan importantes detalles de la trama de este film.] A simple vista, puede parecer que lo que explica Shame (ídem, 2011) es tan solo la historia de un adicto al sexo llamado Brandon (Michael Fassbender), y resulta lícito pensarlo porque eso es lo que esta película de Steve McQueen narra en primera instancia. Pero, viéndola desde otro punto de vista, también puede verse como la historia de una soledad asumida casi hasta sus últimas consecuencias. Salvando todas las distancias del mundo, lo que plantea este film guarda ciertas concomitancias con el planteamiento de otro retrato de un solitario marcado por el signo de lo sexual: Tamaño natural (Tamaño natural/Grandeur nature, 1974), de Luis García Berlanga, en el que otro hombre –Michel (Michel Piccoli)— llenaba el agujero sin fondo de su existencia mediante una ilusoria relación amorosa con una muñeca hinchable. Pero uno de los aspectos más curiosos de Shame, y lo que la hace realmente interesante por encima de alguna que otra irregularidad de guión, reside en la habilidad con que el realizador británico Steve McQueen convierte el mundo de su personaje protagonista, su entorno personal y familiar, su vivienda, su trabajo, sus paseos diurnos y nocturnos por Nueva York, sus viajes en metro y sus estancias en clubes, restaurantes e incluso en un night-club gay, en pequeños fragmentos que, una vez vistos en su conjunto, conforman el retrato de un solitario que siempre tiene compañía sin por ello dejar de ser un solitario.
A falta de conocer la primera y reputada película de McQueen –Hunger (2008)—, el realizador demuestra aquí una notable habilidad para sugerir ideas, pensamientos y sentimientos que en ocasiones complementan, y en otras van más allá, de lo que muestran las imágenes de manera directa. Pienso, por ejemplo, en la mencionada escena del cruce de miradas de Brandon con una desconocida en el metro, en la cual el uso del plano/contraplano crea un vínculo erótico entre ambos personajes y, al mismo tiempo, sugiere que los dos pertenecen a mundos completamente separados, como líneas paralelas destinadas a ir siempre la una al lado de la otra pero sin cruzarse nunca. A fin de cuentas, ¿acaso el drama de Brandon no consiste, siquiera en parte, en su incapacidad para “cruzarse” emocionalmente con nadie, más allá de su tendencia a acostarse con tantas mujeres como quiera, vía seducción o vía talonario? Resulta muy significativa su relación con su hermana Sissy (Carey Mulligan), de la cual no descubrimos su relación de parentesco hasta las siguientes secuencias que comparten, ya que, en la primera en que lo hacen –aquella en la cual Brandon descubre que Sissy se ha instalado en su apartamento sin avisarle—, tan solo vemos al protagonista descubriendo a la muchacha desnuda en la ducha de su cuarto de baño; sorprende, en primera instancia, la mala reacción de alguien sexualmente tan promiscuo como Brandon ante la presencia de una mujer joven y desnuda en su casa, hasta que más tarde –coincidiendo con la actuación de Sissy en el restaurante donde trabaja por las noches— descubrimos que ambos son hermanos. Puede pensarse, naturalmente, que hay en Brandon una especie de atracción incestuosa hacia Sissy: así lo dan a entender su manera de mirarla, y sobre todo, su incomodidad cuando oye a Sissy y David haciendo ruidosamente el amor en su propio apartamento (en una escena, por lo demás, más bien innecesaria y algo grotesca, por reiterativa: sin duda la peor del film). Pero lo que subyace en el fondo de la atracción y, a la vez, del rechazo que siente Brandon por Sissy es que lo que perturba al primero consiste en el hecho de que la segunda sea, precisamente, una mujer; o, dicho de otra manera, lo que inquieta a Brandon es el hecho de que una mujer, para él un ser ideado casi a su medida para que se lo folle, pueda ser también una hermana, su hermana, algo insólito para su forma de pensar y, sobre todo, de entender la sexualidad.
Puede verse Shame –su capacidad de sugerencia admite todo tipo de lecturas— como una digresión sobre la soledad desde la perspectiva de alguien que, cuanto más sexo le vemos practicando, más solitario se nos aparece. Ello explica que el realizador planifique la mayoría de las escenas que dibujan la actividad seductora y/o sexual del protagonista de una forma nada erótica y sí, por el contrario, muy cerebral y casi clínica, un poco “a lo Kubrick”: el plano medio combinado con panorámica lateral de la cámara que nos muestra a Brandon, desnudo, levantándose de la cama, mientras se oyen por el altavoz de su contestador automático las patéticas llamadas telefónicas de ayuda de Sissy (de este modo, Brandon es, por unos momentos, como un hombre sin rostro, o mejor dicho, como un pene sin rostro); el primer plano de larga duración de Sissy mientras canta en el club (que podemos ver como una especie de mirada sublimada de Brandon hacia esa mujer-hermana, o hermana-mujer, que se escapa de sus esquemas mentales y sexuales); el plano medio, asimismo de larga duración, que recoge la cita para cenar de Brandon con Marianne (y que puede interpretarse como un respiro o una especie de pausa en la relación estrictamente sexual del protagonista con una mujer que, además de resultarle atractiva, también sabe conversar y escuchar); el fallido encuentro sexual de Brandon y Marianne en la habitación alquilada y con amplios ventanales: el protagonista se ve incapaz de consumar el coito con una mujer que, además de desearle, le ofrece solidez sentimental, gráfica demostración de su miedo al compromiso: a continuación, después de que Marianne se haya ido, Brandon llama a una prostituta y copula frenéticamente con ella por detrás: sin mirarle a la cara. Por tanto, también puede interpretarse Shame como la historia de alguien que tan solo le interesa el sexo de las mujeres –o, en un momento dado y quizá a modo de prueba, también el de un hombre— porque es incapaz de mirar a nadie a cara: porque mirar a la cara del Otro supone tener que mirarse a uno mismo. Alguien dijo una vez que el primer plano de un rostro es más obsceno que el primer plano de unos genitales.
lunes, 9 de abril de 2012
“JOHN CARTER”, DE ANDREW STANTON (Telegrama núm. 3)
Es justo reconocer, empero, que buena parte de la insatisfacción que ha generado este film está justificada en sus notables defectos. El primero de ellos, y de una notable gravedad, reside en la absoluta falta de carisma de su actor protagonista, un inexpresivo y más bien huraño Taylor Kitsch, sobre quien recae el peso dramático de la función (está prácticamente presente en casi todas las escenas de la película), y que no logra conferirle el más mínimo atractivo al personaje que da título al relato. El segundo gran defecto del film consiste en la gran descompensación que existe entre sus secuencias de acción, aparatosas pero a ratos brillantes, y las escenas de transición o sencillamente de diálogos, que están en el borde mismo de lo tedioso, lo cual daña considerablemente la consistencia dramática de un relato que no sabe o no puede mantener el equilibrio entre el espectáculo y el trenzado de la trama y el dibujo de los personajes. Esto último está íntimamente ligado con el tercer gran defecto de la película: la impersonalidad (inesperada, dados sus antecedentes) de la labor de realización de Andrew Stanton. Se echa en falta a lo largo de todo el relato un director que hubiese sido capaz de compensar la insipidez de Taylor Kitsch y la desigualdad entre lo espectacular y lo descriptivo de una manera más inventiva y vigorosa. Finalmente, John Carter sufre del peso de un gran inconveniente, que aunque no es justo calificarlo como defecto puede achacarse a los responsables del film: el hecho de que la película nos llega, por así decirlo, “tarde”, y como consecuencia de ello, impregnada de influencias ajenas. Téngase en cuenta que estamos hablando del personaje que se encuentra en la base de buena parte de los cómics, la literatura y el cine de aventuras espaciales del siglo XX: Burroughs publicó Una princesa de Marte entre 1911-1912 (la primera edición por entregas) y 1917 (la primera edición en libro), y nadie niega la influencia que el personaje de Carter ha tenido en Flash Gordon o Buck Rogers, la literatura de Frank Herbert o la saga Star Wars, para no alargarnos. Pero, como digo, puede achacárseles a los responsables de John Carter, y considerarlo hasta cierto punto como el cuarto gran defecto de la película, el no haber querido (o podido) soslayar el hecho de que el diseño de producción y efectos visuales bebe a tragos largos de una serie de influencias que, paradójicamente, a su vez bebieron primero de la creación literaria de Burroughs: los guerreros de las distintas tribus de Marte (o Barsoom, como lo llaman sus habitantes), sus corazas, armamentos, vehículos y aeronaves parecen salidos de los lápices de Alex Raymond o de la versión de Flash Gordon (ídem, 1980) de Dino de Laurentiis/ Mike Hodges (el clímax del relato, con el héroe Carter/ Kitsch lanzándose de cabeza a impedir la boda de la princesa Dejah/ Lynn Collins con el villano Sab Than/ Dominic West, recuerda mucho el del film de Hodges); los diseños de decorados y vestuario evocan el Dune (ídem, 1984) de David Lynch; y los monstruos y determinados paisajes se dirían sacados de la franquicia Star Wars o hasta de Avatar (ídem, 2009, James Cameron)… Paradójicamente, John Carter consigue parecer así un mero sucedáneo de buena parte de las producciones gráficas y cinematográficas de ciencia ficción que generó el personaje original en el cual esas se inspiraron.
sábado, 7 de abril de 2012
“CABALLO DE BATALLA”, DE STEVEN SPIELBERG (Telegrama núm. 2)
Caballo de batalla certifica su condición de “cine antiguo” (que no anticuado) precisamente en su secuencia final, el regreso al hogar del joven Albert (Jeremy Irvine), montando a su fiel caballo Joey, y siendo recibido y abrazado por sus padres, Ted (Peter Mullan) y Rose (Emily Watson): el momento tiene lugar a la luz de un irreal atardecer rojo, “de estudio”…, que es prácticamente idéntico a los rojos que alumbran el cielo de Atlanta en llamas en Lo que el viento se llevó (Gone with the Wind, 1939), o el crepúsculo en la famosa escena de esta última en la que Scarlett O’Hara/ Vivien Leigh jura que jamás-volverá-a-pasar-hambre. Es el punto culminante –y un aviso para despistados, que por lo visto, y a juzgar por algunas opiniones leídas/ oídas con respecto a Caballo de batalla, los hay en abundancia— de un relato con el cual Spielberg rinde homenaje a cierta tradición cinematográfica típicamente hollywoodiense, combinando de manera sentida y sin prejuicios su amor por John Ford y David Lean con una puesta en escena que bebe del espíritu de la narración limpia y clara –o lo que se entiende como tal— cultivada por los viejos maestros, poniendo de relieve al mismo tiempo su añeja y largo tiempo reivindicada condición de cineasta que hace-de-todo y rueda-de-todo: no por casualidad, Victor Fleming, el único realizador acreditado de Lo que el viento se llevó, suele ser citado por Spielberg entre sus directores favoritos: el ejemplo perfecto del artesano que tocaba todos los palos del cine de género en virtud del contrato que le ligaba en exclusiva a un estudio. ¿A alguien le sorprende el carácter “antiguo” de esa parcela del cine de Spielberg después de haber dado tantos y tantos ejemplos de esa devoción? Enésima demostración de que Spielberg no hace películas para los críticos, sino para la gente que le gusta el cine.
En cualquier caso, lo que a la hora de la verdad acaba brillando a gran altura en Caballo de batalla es el sentido de la imagen y la inventiva de un realizador que se entrega a fondo a ese juego de “cine antiguo” con plena conciencia de ello, dando por resultado una puesta en escena que recupera las viejas esencias de la sabiduría narrativa del Hollywood de antaño. De ahí que, con independencia de la sencillez de lo narrado, y de las consabidas acusaciones de “blandura” y “sentimentalismo” (los clásicos sonsonetes que, en el caso de Spielberg, rebrotan con facilidad cuando ya no se tiene otra cosa mejor que decir), la película ofrece un auténtico festín: ahí están el bellísimo encadenado que relaciona el bordado de Rose con los surcos que intenta abrir Albert en el huerto con Joey tirando del arado; la ya justamente célebre resolución elíptica de la matanza de los soldados ingleses a caballo, cayendo como moscas bajo el efecto de las ametralladoras alemanas, expresada mediante las extraordinarias imágenes de los caballos sin jinete cruzando las líneas enemigas; la magistral resolución del fusilamiento de los dos jóvenes soldados alemanes desertores, por mediación de la “elipsis” conseguida con el aspa de un molino que cruza el plano y, por unos segundos, escamotea al espectador ese fusilamiento; el movimiento de grúa que sigue al abuelo francés (Niels Arestrup) cuando a los alemanes invadiendo su granja; o las brillantes secuencias bélicas en las trincheras, tanto la del caballo recorriendo aterrorizado el campo de batalla hasta quedar atrapado en el alambre de espino, como las no menos vigorosas escenas de combate que relacionan a Albert con su amigo Andrew (Matt Milne), en particular la resolución elíptica de la muerte de este último, “devorado” por una siniestra nube de gas letal.
Suscribirse a:
Entradas (Atom)