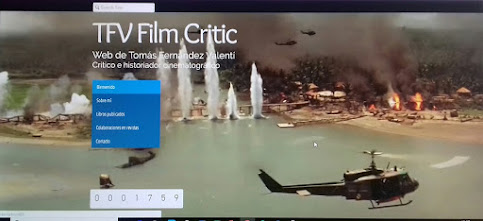[ADVERTENCIA:
EN EL PRESENTE ARTÍCULO SE
REVELAN IMPORTANTES DETALLES DE LA TRAMA DE ESTE FILM.] La primera
secuencia de La ciudad de las estrellas
(La La Land) (La La Land, 2016) –en adelante, La La Land–, a la vez su primer número musical, hace pensar, casi
me atrevería a decir que inevitablemente, en los del tándem Stanley Donen &
Gene Kelly, por su integración del espacio urbano en el contexto del género;
recuérdese, sin ir más lejos, la canónica Un
día en Nueva York (On the Town, 1949). Más adelante, el número musical que
tiene lugar en el apartamento que Mia (Emma Stone) comparte con sus amigas,
cuando estas la animan a no quedarse en casa y salir con ellas de fiesta,
evoca, tanto por el decorado como por los colores del vestuario de las
actrices, los musicales de Jacques Demy, sobre todo el que tenía contraídas
mayores deudas con el musical estadounidense, Las señoritas de Rochefort (Les demoiselles de Rochefort, 1967). Y,
llegados a la secuencia final, el número que cierra La La Land evoca, descaradamente, al Vincente Minnelli del célebre
ballet de Un americano en París (An
American in Paris, 1951).
Seguramente
que se pueden rastrear otras notorias influencias del cine musical de todos los
tiempos en La La Land, pero no me
interesa demasiado participar en el juego de las referencias y los guiños. Tan
solo me limitaré a apuntar que, a pesar de ese caudal de precedentes, La La Land me parece una película de una
insólita frescura, y en absoluto un mero artefacto posmoderno. A pesar de que
probablemente se pueden hallar (y se hallarán) más alusiones a otros films
musicales y/ o realizadores especializados en el género –el hoy olvidado Bob
Fosse, introductor del concepto de “musical psicológico”, en el cual los
números de baile y/ o las canciones “interrumpen” la acción dramática a modo de
contrapunto introspectivo, sería un buen ejemplo–, hay otro par de precedentes
de La La Land que me parecen
fundamentales y muy definitorios de los resultados de esta película escrita y
dirigida por Damien Chazelle. Me refiero a dos films musicales realizados en un
mismo año que, no por casualidad, en su momento cosecharon históricos fracasos
comerciales, dado su carácter de avanzados a su tiempo: Dinero caído del cielo (Pennis from Heaven, 1981), de Herbert Ross,
y Corazonada (One from the Heart,
1981), de Francis Ford Coppola. Hay un tercer precedente, que también ha sido
citado estos días y que, asimismo, fue un fiasco taquillero cuando se estrenó, y
que guarda una estrecha relación a nivel dramático con la trama de La La Land, por más que, al contrario
que esta, tenía su mirada fijada en la estética, y la época, del musical del
Hollywood clásico: New York, New York
(ídem, 1977), de Martin Scorsese.
Donen
& Kelly, Minnelli, Fosse, quizá Demy (el cual, no lo olvidemos, en el fondo
siempre fue, con respecto al musical clásico de Hollywood, un “imitador”), y
algún otro están presentes en las imágenes de La La Land. Pero, sinceramente, sospecho que las principales
influencias de Chazelle a la hora de afrontar esta película han sido, por un
lado, los mencionados films de Ross y Coppola, de los cuales ha tomado el
carácter paradójico de algunos números musicales construidos “a la contra” de
los sentimientos de los personajes en el momento en que se plantean (Dinero caído del cielo); y el contexto
deliberadamente artificial y anti-realista con que está contemplado el mundo
contemporáneo (Corazonada). También
bebe, pero, vuelvo a insistir, solo a nivel argumental, de New York, New York, en el sentido de que La La Land también es, como la película de Scorsese, la historia de
amor de dos solitarios que intentan triunfar en el mundo del espectáculo, la
aspirante a actriz Mia y el pianista de jazz Sebastian (Ryan Gosling). La
diferencia reside en que Chazelle triunfa donde fracasó Scorsese: en la interacción
que, en La La Land, se da entre
música y personajes, entre números musicales y la psicología de sus
protagonistas.
Lo
mejor, lo más sorprendente de La La Land,
lo hallamos en esa interacción, de tal manera que los números musicales brotan
a modo de contrapunto de lo que los personajes están pensando o sintiendo en
ese preciso momento, como “paréntesis” mentales (Fosse), tanto da que se
produzcan, incluso, en momentos de tristeza (Dinero caído del cielo), o que tengan un deliberado carácter anti-naturalista
(Corazonada). La excepción a esta
regla la constituye, hasta cierto punto, el ya mencionado número musical del
principio, el cual, como es lógico, no es el efecto de ninguna causa precedente
al estar ubicado justo al inicio del relato. Pero, indudablemente, su inclusión
nada más empezar la película establece una pauta que va a marcar el devenir del
resto del film, tanto en lo que se refiere al carácter “inesperado” de la
aparición de los siguientes números musicales en contextos que no parecen
favorecedores a ello –en este caso, un número musical que se desarrolla
alrededor de los coches estacionados en una autopista elevada de Los Ángeles
mientras dura un atasco–, como a su resolución formal: el número está resuelto
mediante un plano-secuencia que, como digo, a partir de ese momento, será la
pauta de los siguientes.
Esa
diferenciación entre el uso del plano-secuencia para los números musicales, y
el recurso a una planificación fragmentada para el resto del relato, define muy
bien el trasfondo dramático que late en el fondo de la trama, esto es, el
contraste entre fantasía y realidad. Contraste, por cierto, doloroso,
sentimental, y casi siempre amargo: La La
Land no es, ni mucho menos, una película “optimista”, sino por el
contrario, una agridulce y melancólica digresión sobre la imposibilidad de
alcanzar ciertos sueños, y la pérdida de lo que dejamos en el camino cuando
alcanzamos nuestras metas, o creemos alcanzarlas. Mia sueña con triunfar como
actriz, y Sebastian, con abrir su propio local de jazz “puro”. Ella asiste
continuamente a audiciones, y fracasa en todas ellas; él se gana como pueda la
vida tocando el piano en clubes que no son de su gusto. Mia escribe, monta y
protagoniza un monólogo teatral…, con el que vuelve a fracasar
estrepitosamente; Sebastian persigue su ideal del jazz puro, pero al final
acaba aceptando un empleo en la banda de un amigo, tocando una música comercial
que detesta pero que le permite ganar dinero por primera vez en mucho tiempo.
En
consonancia, los números musicales de La
La Land son el tiempo de los sueños de los protagonistas, las fugas mentales
de una pareja de soñadores que no para de darse de bruces contra la realidad.
Sus sueños van siempre en una misma dirección, tienen un mismo sentido,
expresan unos determinados sentimientos y pensamientos idealistas, y, en
consecuencia, Chazelle los filma en plano-secuencia y con abundantes
movimientos de cámara “imposibles” que no siguen –ni quieren hacerlo– las
reglas de lo verosímil. Eso explica, y justifica, el carácter idílico, en el
borde mismo de la cursilería, de unos números musicales que brotan del alma de
los protagonistas, no de su razón. Ahí está el asimismo mencionado número
musical en el apartamento que Mia comparte con otras chicas, en el cual el
movimiento y dinamismo de las actrices dentro del encuadre tiene una función
tan sencilla dramáticamente como sofisticada coreográficamente: el propósito de
las compañeras de Mia de animarla a que salga con ellas de fiesta y que, por
una noche, olvide sus penas.
O, por descontado, los dos ya famosos números
musicales que visualizan la atracción amorosa entre Mia y Sebastian: sus bailes
en lo alto de las colinas de Los Ángeles, cuando, saliendo de una fiesta, ambos
se dirigen a sus respectivos coches, y luego, cuando bailan en el interior del
mismo planetario que han visto en la película que acaban de ver en una vieja
sala de cine, esto es, Rebelde sin causa
(Rebel Without a Cause, 1955); por una vez y sin que sirva de precedente, la referencia
a la obra maestra de Nicholas Ray no solo sugiere, asimismo, el carácter “rebelde”
de una pareja que se enfrenta, a su manera, a las tristezas del mundo, sino también
ese mismo carácter ilusionado, propio de dos soñadores que se niegan a ver el
mundo tal y como es.
La La Land
es una película, además, repleta de insospechados matices que bien merece la
pena detallar. A pesar de que, en sus líneas generales, el film se mantiene
fiel a la construcción narrativa a la que hemos hecho mención –esa alternancia
entre los números musicales, en plano-secuencia, y las escenas centradas en la
realidad cotidiana de los protagonistas, filmadas de manera fragmentada–, eso
no significa, ni mucho menos, que la película no abandone esa misma
construcción cuando es dramáticamente necesario. Hay que añadir al respecto que
los números musicales no pretenden tampoco hacer gala de un virtuosismo
exagerado (a pesar de que el trabajo de cámara es en todo momento
sobresaliente), sino que se busca, al mismo tiempo, un determinado “naturalismo
irreal”. Y, si bien es verdad que números como el ya citado del planetario son
una decidida huida de la realidad, con Mia y Sebastian bailando como si
flotaran en el espacio (sic), hay otros instantes en los que la cámara adopta
una posición neutral, como si se moviera por su cuenta y con independencia del
movimiento de la pareja protagonista. Es el caso, por ejemplo, del número
musical alrededor de la piscina durante la fiesta a la que acude Mia con sus
amigas, en el que la cámara –haciendo un movimiento que recuerda, salvando las
distancias, al Mikhail Kalatozov de Soy
Cuba (1964) y al Paul Thomas Anderson de Boogie Nights (ídem, 1997)– acaba zambulléndose en el agua,
siguiendo el salto a la piscina de uno de los invitados a la fiesta, y una vez allí
continúa moviéndose a base de giros circulares hasta distorsionar por completo
la imagen.
Un
aspecto a tener en cuenta, y que remite en este caso a otro experimento
particular con el cine musical, el llevado a cabo por Woody Allen con Todos dicen I Love You (Everyone Says I
Love You, 1996), es que La La Land esquiva
las formas habituales del cine musical norteamericano clásico –por más que,
como hemos señalado al principio, les rinda homenaje–, ofreciendo unas
coreografías relativamente sencillas. Se ha comentado estos días que Ryan
Gosling y Emma Stone –ambos magníficos en sus papeles, por cierto– tan solo
cantan y bailan con corrección, o, dicho de otro modo, que no lo hacen con el
virtuosismo de Fred Astaire o Cyd Charisse, pongamos por caso. Esa, digamos, “torpeza”
(comillas bien grandes), que en realidad no es tal, forma parte consubstancial del
sentido del relato y del realismo de
fondo que atesora: ni Mia ni Sebastian son, en puridad de conceptos, cantantes
y bailarines, sino seres humanos que expresan, musicalmente, sus sentimientos, debilidades humanas incluidas,
cantando y bailando con naturalidad. O, dicho de otro modo, los números
musicales de La La Land no pretenden
sorprender con el teórico virtuosismo de sus canciones o sus bailes, sino
reflejar la psicología de unos personajes que, inmersos temporalmente dentro de
sus fantasías, cantan y bailan como lo hacen ellos de forma espontánea, y,
sobre todo, cantan y bailan para sí
mismos, no para el espectador.
No
resulta de extrañar, en este sentido, que los momentos más amargos de la
relación de Mia y Sebastian estén expresados, precisamente, sobre la idea de la
ausencia de música, o, dicho de otra manera, sobre la idea de que la realidad termina ahogando la música que
los personajes han creado gracias a su amor y a sus ilusiones compartidas.
Resulta muy significativa, y expresiva, la secuencia de su discusión mientras
cenan: Sebastian ha puesto en el tocadiscos un vinilo de jazz; durante la cena,
se hace evidente que Sebastian se va a ir de gira con sus nuevos compañeros de
la banda de música, pues gracias a ellos, y a la música detestable que tocan,
por fin está empezando a ganar dinero; Mia le reprocha que parezca haberse
olvidado de su gran sueño de abrir un club de jazz puro; la discusión, cada vez
más tensa, tiene el contrapunto sonoro de, primero, el vinilo que ha puesto
Sebastian y que, en un momento dado, termina, y a continuación, un segundo
contrapunto sonoro, el de la sirena del horno de la cocina que indica que se
está quemando el postre, coincidiendo con el momento culminante de la discusión
de la pareja. El vinilo termina, la música se acaba; se hace el silencio, roto
por el irritante pitido del horno. El amor entre Mia y Sebastian ha muerto.
La
conclusión de La La Land me parece,
asimismo, modélica. Mia se presenta a la audición que hará de ella, por fin,
una estrella de cine, en el curso de la cual debe recitar un monólogo, que Chazelle
convierte, asimismo, en una canción. La audición/ canción de Mia está resuelta
por el realizador confiriéndole a la escena un carácter fuertemente subjetivo,
en virtud del cual se sugiere que Mia ha aprendido a controlar sus fantasías, y
sus miedos, y a enfocarlos en la consecución de su deseo de ser actriz; en
consonancia con esta idea, Chazelle planifica la actuación/ canción de Mia
sobre la base del rostro de Emma Stone, al cual se va acercando hasta “atraparla”
en un primer plano combinado con travelling
circular alrededor de su cabeza, sugiriendo de este modo que la protagonista ha
aprendido a canalizar sus sueños (su monólogo/ canción la “transporta” a una
especie de realidad alternativa) cincelándolos, precisamente, a golpe de
realidad (el monólogo cantado tiene mucho de confesión en voz alta inspirada en
sus vivencias personales).
El epílogo es bellísimo: cinco años después de
haberse separado, Mia se reencuentra con Sebastian, pero ella va acompañada de
su actual marido y padre de su hija, y él es, por fin, el dueño de su propio
local de jazz puro, a donde Mia y su esposo han ido a parar por casualidad. En
sus mentes, Mia y Sebastian se unen, por última vez, en el asimismo mencionado
número musical con ecos del Minnelli de Un
americano en París, concluyendo este bello melodrama musical que es La La Land con una nota, musical, de
melancolía sobre lo que pudo haber sido y no fue.