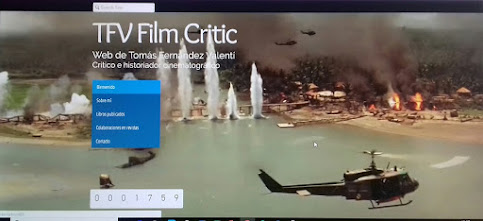No sería en Terror ciego (See No Evil, 1971, Richard Fleischer) la primera vez que se planteaba una película de suspense en torno al acoso de una mujer invidente por parte de un asesino dispuesto a acabar con ella. Ya se había hecho antes –Sola en la oscuridad (Wait Until Dark, 1967, Terence Young)– y volvería a hacerse después –la mediocre Sola en la penumbra (Blink, 1993, Michael Apted) y, en parte, Jennifer 8 (ídem, 1992, Bruce Robinson), la mejor del lote–, pero probablemente ninguna, excepto la de Robinson, hace gala de la personalidad que ostenta –con todas sus irregularidades, insuficiencias y defectos– esta producción de nacionalidad y ambientes rurales británicos realizada por Richard Fleischer. De entrada, el guion, firmado por el interesante Brian Clemens –a quien se le debe, como director, la estupenda producción Hammer Capitán Kronos, cazador de vampiros (Captain Kronos, Vampire Hunter, 1974)–, hace gala de una rara abstracción. La trama gira en torno a un asesino, pero nunca sabremos verdaderamente quién es –por más que su identidad, su rostro, sean perfectamente visibles en los minutos finales–, y lo que es más importante, por qué mata: asesina al matrimonio formado por George y Betty Rexton (Robin Bailey y Dorothy Allison) y a su hija Sandy (Diane Grayson) por razones que nunca nos son reveladas; y, en cambio, solo hay un único motivo por el cual intenta asesinar a la protagonista del relato, Sarah (Mia Farrow), sobrina de los Rexton y prima de Sandy que se halla como huésped en la casa de campo de la familia: porque cree que Sarah tiene una pulsera con su nombre de pila grabado, que ha perdido accidentalmente en la mansión de los Rexton, y que puede identificarle como autor material de esos crímenes, a los cuales hay que sumar la muerte de Barker (Brian Rawlinson), el jardinero, por ser un testigo potencialmente “molesto”. Lo cierto es que, incluso cuando la identidad del criminal se revela en el clímax del relato, ésta tiene una importancia relativa, cuando no casi ninguna, en cuanto no se trata de un personaje que haya tenido relevancia a lo largo de la proyección, como si Clemens y Fleischer vinieran a decir que, en el fondo, quién es el asesino no tiene importancia alguna para el espectador, como si fuera una especie de mcguffin hitchcockiano.
A pesar de que cierta saturación de zoom y teleobjetivo, algo molesta, marca a fuego el momento de su realización, principios de la década de 1970, coincidiendo con que el cine comercial norteamericano y británico imitaba las formas de cierto cine de autor europeo o incluso del underground estadounidense, la puesta en imágenes del film de Fleischer es seca, abrupta, sin florituras, a tono con la sequedad del libreto de Clemens, lo cual no significa, ni mucho menos, que se trate de una película desaliñada, por más que formalmente pueda parecerlo a simple vista. De hecho, la realización está planteada sobre la base de que la protagonista, la mencionada Sarah, es ciega; en cierto sentido, el film adopta el punto de vista de Sarah, de manera tal que, así como ella no puede ver, el espectador tampoco “ve” porque los encuadres están elegidos y rodados de forma que intuyamos o veamos parcialmente y en todo momento al asesino, pero sin que le veamos realmente por completo hasta que la trama llega a su fin. Mientras tanto, el criminal tan solo “es” un par de piernas con pantalones tejanos y, sobre todo, calzando unas botas camperas que se distinguen por estar adornadas con unas estrellas de cinco puntas a la altura de las espinillas. Como mucho, alcanzamos a ver su espalda en escorzo, o en particular, sus brazos en ese plano cerrado sobre los mismos que tiene por función que veamos cómo se lava las manos para quitarse la sangre que mancha también su camisa hasta que, de repente, se da cuenta de que en su muñeca derecha no está la pulsera que le compromete.
No sabemos, pues, nada del asesino: tan solo que es peligroso, lo cual no es poco. Pero, ¿qué sabemos realmente de Sarah? No mucho más. Al principio del relato, la joven se presenta en la mansión de los Rexton, como ya hemos dicho, parientes suyos. Sarah conoce la casa, porque ha estado en ella en el pasado. De ahí que, a pesar de ser invidente, puede manejarse aceptablemente bien porque la recuerda. Se sugiere así que Sarah no es ciega de nacimiento, sino que lo es como consecuencia de un accidente: la muchacha practicaba hípica –una foto en su mesita de noche la muestra vestida de jockey junto a un caballo, y del marco de la fotografía cuelga un trofeo–, pero una mala caída la ha dejado de esta manera. Pese a todo, todavía se muestra insegura a la hora de desplazarse por el interior de la vivienda, pues hace tiempo que no está en ella, y sus recuerdos en ocasiones son confusos: se equivoca un par de veces con una puerta del salón, que en realidad conduce a un sótano en vez de al exterior, lo cual tendrá su peso dentro de la trama. Hay que añadir aquí a otro personaje: Steve Reding (Norman Eshley), un criador de caballos en una granja cercana a la casa de los Rexton que, asimismo se sugiere, fue novio de Sarah antes de que tuviera el accidente y que, como continúa amándola, quiere recuperar su relación, sin importarle la ceguera de la joven. De hecho, Steve logrará reavivar, con paciencia y delicadeza, el amor de Sarah, algo que resulta patente en la secuencia en la que los dos salen a montar a caballo, una idea que se le ha ocurrido a Steve para que Sarah vaya superando el miedo que, lógicamente, todavía la atenaza, y que alcanza su punto culminante en el momento en que ambos se besan bajo la lluvia.
Lo más interesante del personaje de Sarah reside, más que en lo que se explica de ella, en lo que vemos que hace; sobre todo, en la notable entereza que demuestra cuando, en la segunda mitad del film, empieza a ser víctima de la persecución despiadada por parte del hombre que pretende acabar con ella. Los Rexton comentan que Sarah es una persona tenaz y con una enorme fuerza de voluntad, de ahí que ella insista en que la dejen desenvolverse sola dentro de la casa. Lo cierto es que, a pesar de su ceguera, o acaso precisamente motivada por ella, Sarah demuestra que es una superviviente nata: sabe esconderse del asesino, del cual tan solo puede oír sus pasos, e incluso logra huir de la casa montando a caballo antes de que el criminal la capture; se cae del caballo, golpeada por una rama, y pierde el conocimiento; pero, cuando lo recupera, no se queda quieta, atreviéndose a adentrarse en el bosque para buscar ayuda; es recogida en un campamento de gitanos, cuyo líder, Tom (Michael Elphick), la encierra en una cabaña en medio del páramo, temeroso de que la chica pueda avisar a la policía y echarles la culpa de lo que le ha ocurrido; pero Sarah logra escapar de la cabaña, haciendo un agujero en la madera más débil y, tras ir a parar a un pequeño cementerio de vehículos, usa un tubo de escape para golpear una carrocería, logrando así ser escuchada a distancia por Steve, quien ha salido a buscarla en su jeep.
Bajo cierto punto de vista, las penalidades de Sarah admiten una malévola lectura sociológica. Sarah y los Rexton, incluso Steve, se adivinan personas de una posición socioeconómica elevada o, como mínimo, acomodada. Por así decirlo, Sarah es una pija que, sin que ni ella ni nadie pueda imaginárselo al principio del relato, va a vivir una alucinante experiencia terrorífica en la que se juega la vida. La convención de la “heroína descalza”, tan propia de mucho cine de terror –véase lo que comentaba en este mismo blog con respecto a It Follows (ídem, 2014, David Robert Mitchell) (1)–, acaba definiendo al personaje de Sarah. En la primera parte del relato, vemos a una Sarah recién levantada de la cama caminando descalza y con un batín por la casa: un gesto de comodidad, de relajación, que connota, además, el grado de confort de la mansión de los Rexton, por la cual uno puede caminar sin nada en los pies a pesar del frío y la humedad que reinan en el exterior. Pero ese gesto tiene, aquí, un contrapunto perverso: mientras cruza el salón, Sarah roza accidentalmente con el pie la diadema que, ella no lo sabe todavía, pertenece al asesino; se detiene, buscándola a tientas, y luego se agacha para recogerla; Fleischer construye el plano que muestra este gesto de Sarah de tal manera que al fondo del mismo, en segundo término y sin que la protagonista se dé cuenta dada su invidencia, vemos en una habitación contigua el cadáver de la tía Betty, sentado grotescamente en un sillón. Antes hemos visto a Sarah levantándose de la cama…, sin darse cuenta de que, en el lecho contiguo al suyo, yace el cuerpo sin vida de su prima Sandy. Poco después, Sarah abrirá el agua de la bañera con la intención de llenarla…, sin advertir que en el fondo de la misma se encuentra, casi flotando en su propia sangre, el cadáver de su tío George. El procedimiento narrativo, en ambos casos, es el mismo: Fleischer lo muestra todo con un estilo casi documental, sin enfatizarlo mediante el socorrido “golpe de música” ni nada por el estilo, convirtiendo de este modo los primeros y aparentemente tranquilos paseos de Sarah por la mansión en un inquietante periplo por una “casa de los horrores”.
Cuando Sarah al final descubre, horrorizada, los cadáveres de sus familiares, echa a correr tal y como está: descalza (acaba de regresar a la casa y se quita calzado y calcetines con la intención de darse ese baño que antes no ha podido tomar). A partir de ahora, se convertirá en una clásica “heroína descalza”, y esos pies desnudos, antes símbolo de comodidad, se convierten en una expresión de su indefensión. Sobre todo, en esa escena en la que pisa uno de los cristales desparramados por el suelo de la cocina, obligándola a arrancárselo de la planta del pie si quiere seguir corriendo. Huyendo de la casa a caballo, y tras caerse del animal, se verá obligada a caminar descalza a campo través, pisando tierra, piedras, vegetación, charcos de agua fría y barro: viviendo una experiencia física y emocional imposible para una pija crecida entre algodones. Incluso cuando la matriarca gitana (Lila Kaye) intenta consolarla tras haberla recogido y, aparentemente, salvado, sufre un ataque de llanto largo rato contenido que la gitana frena de manera contundente dándole una hostia. Así la encontrará Steve en el cementerio de coches: llena de mierda de pies a cabeza, herida en el pie, con la mejilla contusionada, habiendo experimentado una parte de la vida que hasta ahora le era completamente ajena. Flota, asimismo, la sombra del racismo y de la diferencia de clase, estas últimas temáticas fundamentales de la literatura y la cinematografía británicas: Steve sospecha que los responsables del asesinato de los Rexton y de Barker y del ataque a Sarah son los gitanos que acampan por los alrededores, los mismos que han recogido a la muchacha escenas atrás, y se presenta en su campamento acompañado de sus hombres y con sendas escopetas de caza en la mano, dispuesto a arrancarles la verdad… Una verdad que resultará incómoda: el asesino no es otro que uno de los hombres de Steve.
Terror ciego es un film interesante en sus líneas generales, esquemático y convencional en determinados instantes, pero que en todo momento hace alarde del vigor narrativo de su realizador. Ya hemos mencionado buenas ideas de puesta en imágenes como todo lo relativo a la presentación sesgada del asesino por medio de una calculada planificación, así como los planos que ponen en relación a una desprevenida Sarah con los cuerpos sin vida de sus tíos y su prima. No faltan detalles que acreditan la presencia de un buen director: ya hemos mencionado un par de veces el momento en que Sarah empieza a llenar la bañera sin percibir la presencia en la misma del cadáver de su tío; más tarde, cuando Sarah regresa al cuarto de baño con la misma intención, Fleischer, en vez de repetir el encuadre Sarah/tío George muerto, lo que hace es resolverlo en esta ocasión por medio del fuera de campo: mantiene la cámara fija, en plano general, en la entrada del cuarto de baño por la que acabamos de ver entrar y cerrar la puerta a Sarah; se oye en off el chorro del agua del grifo; de pronto, oímos a Sarah gritar y salir corriendo de la estancia, sin necesidad de volver a ver al difunto tío George. Llama la atención, asimismo, el clímax del relato: el último intento de asesinato de Sarah en el reducido espacio del cuarto de baño, con la protagonista metida, por fin, en una bañera, sin ser nuevamente consciente del grave peligro que está corriendo. El asesino, todavía convencido de que Sarah tiene consigo la diadema que le delata, entra en el cuarto de baño y, sigilosamente (se ha quitado sus botas con estrellas para caminar en silencio), registra la ropa que la chica ha dejado al lado de ella sobre un taburete; de pronto, casualmente, Sarah extiende la mano… y agarra la muñeca del asesino; de inmediato, este le sujeta la cabeza y la sumerge bajo el agua. A pesar de que, como ya sabemos, el personaje de Sarah es invidente, Fleischer inserta un “imposible” plano subjetivo del asesino tomado con la cámara sumergida en la bañera, se supone que desde el punto de vista de la protagonista, que no puede ver, a no ser que entendamos que el plano está insertado no tanto para que el espectador comparta la angustia del ahogamiento de la joven como para expresar, a modo de imagen mental, el terror de Sarah, la cual, aunque no pueda ver al asesino, está sintiéndolo.
(1) https://elcineseguntfv.blogspot.com/2015/07/la-heroina-descalza-it-follows-de-david.html



















.jpg)


















.jpg)