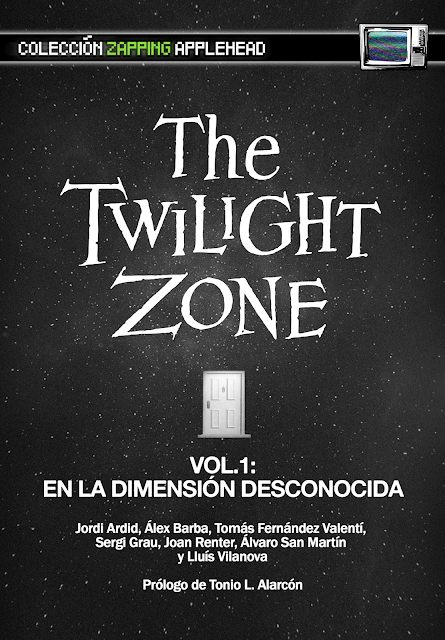Cine de superhéroes: una cuestión de estilo
Como ya relaté en un artículo publicado en su momento en Dirigido
por…, respecto al cual las siguientes líneas no son sino una reformulación
parcial (1), en el mes de octubre del año 2019 A.P. (antes de la
pandemia, o sea, hace una eternidad, o lo parece…) saltaron a la palestra una
serie de declaraciones de cineastas tan reputados como Martin Scorsese, Francis
Ford Coppola, Ken Loach y Pedro Almodóvar contra el así llamado cine de
superhéroes en general y contra las películas de Marvel en particular. Scorsese
afirmaba en declaraciones recogidas en Empire Magazine que, aunque
intentó ver los 23 títulos del Marvel Cinematic Universe, no lo consiguió
porque «Eso no es cine», añadiendo que «honestamente, lo más cerca
que puedo pensar en ellas, tan bien hechas como están, con los actores haciendo
lo mejor que pueden bajo esas circunstancias, es en los parques temáticos, no
es el cine en el que seres humanos intentan transmitir sentimientos o
experiencias psicológicas a otros seres humanos». Coppola echó leña al
fuego pocos días después: «Cuando Martin Scorsese dice que las películas de
Marvel no son cine, está en lo correcto porque esperamos aprender algo del
cine, esperamos enriquecernos, algo de iluminación, algo de conocimiento, algo
de inspiración... No sé si alguien obtiene algo de ver la misma película una y
otra vez. Martin fue amable cuando dijo que no es cine. No dijo que fuese
despreciable, lo cual yo digo que es». Loach: «Se hacen como productos
básicos como las hamburguesas, y no se trata de comunicarse, y no se trata de
compartir nuestra imaginación. Se trata de producir una mercancía que genere
ganancias para una gran corporación. Son un ejercicio cínico, un ejercicio de
mercado y no tiene nada que ver con el arte del cine. William Blake dijo:
“Cuando el dinero es discutido, el arte es imposible”». Almodóvar: «Hay
muchas, muchas películas sobre superhéroes y la sexualidad no existe para los
superhéroes, están castrados. Hay un género no identificado, la aventura es lo
importante, puedes encontrar, entre películas independientes, más de esta
sexualidad. ¡El ser humano tiene tal sexualidad! Tengo la sensación de que, en
Europa, en España, tengo mucha más libertad que si trabajara aquí [en los
Estados Unidos]».

Dejando aparte el respeto que se merecen estas declaraciones (aunque el
chiste verde de Almodóvar sobre si los superhéroes follan o no es de juzgado de
guardia), me parece perfectamente comprensible la actitud de Scorsese y
Coppola, cineastas con un altísimo grado de estilización que han demostrado y
siguen demostrando, hacia un cine, el de superhéroes (dentro del cual englobo
no solo las producciones Marvel), que si de algo cojea, en sus líneas generales
y salvo contadas excepciones, es por su ausencia de estilo. Partiendo de la
base de que el cine de superhéroes puede ser un género cinematográfico tan
respetable como cualquier otro –y dejemos para otro día cuestiones sobre si
realmente es un género (diferenciable de las dos ramas del árbol del
fantástico, el terror y la ciencia ficción, y al mismo nivel que la comedia, el
western o el policíaco, pongamos por caso), un subgénero (una derivación
de la ciencia ficción, entendida como digresión sobre la ciencia en un contexto
mítico) o una variante genérica (una rama, de nuevo, de la ciencia ficción,
pero con una existencia paralela y sin integrarse por completo en ella)–, no
vamos a afirmar aquí, para llevarles la contraria a Scorsese y Coppola (Loach y
Almodóvar no me infunden tanto respeto), que se equivocan en sus conclusiones,
que el cine de superhéroes es maravilloso y que acaso no lo entienden porque
hay una distancia generacional entre ellos y ese cine, etc., etc. Nada de eso:
puedo comprender perfectamente que a Scorsese y a Coppola no les guste el cine
de superhéroes porque echan de menos en él aquello de lo cual ellos han hecho
gala en su cine a lo largo de décadas: estilo.

Quede claro de entrada que el hecho de que el cine de superhéroes
carezca de estilo no quiere decir, en absoluto, que carezca de rasgos y
características temáticas y, también, de determinados tropos o recursos de
lenguaje fílmico, llámese como se quiera, que lo hacen perfectamente
reconocible e identificable a simple vista. Por poner un pequeño ejemplo
escogido prácticamente al azar, los primeros planos de Tony Stark (Robert
Downey Jr.) cuando está dentro de la armadura de Iron Man en cualquiera de las
películas protagonizadas por el Hombre de Hierro o por los Vengadores, y que
aparecen sea quien sea el director del evento (Jon Favreau, Joss Whedon, Shane
Black, Anthony y Joe Russo). Cuando hablo de estilo me refiero más bien, y en
sentido general, a una cuestión de estética que hace perfectamente reconocibles
a otros géneros de fuerte impronta visual como el western, el policíaco
o el musical, pero que no se percibe en el cine de superhéroes, el cual siempre,
o casi siempre, ha tenido que depender de otros modelos genéricos a la hora de
expresarse.


Esto es algo que el cine de superhéroes arrastra desde sus inicios y ha
acabado convirtiéndose en una de sus señas de identidad: su ausencia de estilo.
Algo que padecen incluso las mejores aportaciones a este cine. Los seriales
dedicados a Superman, Batman y Shazam en los años 40 no hacían sino seguir el
estilo visual del resto de seriales de aventuras o de ciencia ficción de la
época. El Superman (ídem, 1978) de Richard Donner es una magnífica
película, cierto, pero lo es con independencia o sin perjuicio de sus
conexiones con el cine de catástrofes que estaba de moda en el momento de su
realización (véase, sin ir más lejos, su tercio final). Cuando Sam Raimi
dirigió sus tres films sobre Spiderman, lo hizo tomando como referencia el Superman
de Donner y, un poco, el cine de terror que había practicado con anterioridad.


El principal problema que creo que tienen muchos cineastas a la hora de
afrontar una película de superhéroes es la cuestión del estilo. En algunos
casos, los mejores (y, por cierto, fuera del paraguas financiero de Marvel), lo
que han hecho realizadores con una personalidad fuerte y diferenciada como Tim
Burton y Bryan Singer es adaptar al personaje o personajes de los cómics
superheroicos en cuestión a su propia manera personal e intransferible de ver y
entender el cine: de ahí surgieron films tan personales y no menos estilizados
como Batman (ídem, 1989), Batman vuelve (Batman Returns, 1992), X-Men
(ídem, 2000), X-Men 2 (X2: X-Men United, 2003), X-Men: Días del
futuro pasado (X-Men: Days of Future Past, 2014) y X-Men: Apocalipsis
(X-Men: Apocalypse, 2016). Pero el estilo de estas películas no es «estilo cine
de superhéroes», sino «estilo Burton» y «estilo Singer». Como tampoco lo son
films de «superhéroes» tan atípicos como Darkman (ídem, 1990) y El
protegido (Unbreakable, 2000) y sus secuelas, «estilo Raimi» y «estilo
Shyamalan» respectivamente.



Ang Lee y Zack Snyder beben de la propia iconografía visual del cómic
para imprimir «estilo» a Hulk (ídem, 2003) y Watchmen (ídem,
2009), respectivamente. Otros realizadores lo que hacen es utilizar recursos
propios de otros géneros, o incluso otras referencias estéticas, para intentar
suplir esa carencia de estilo propio inherente al cine de superhéroes. Christopher
Nolan lo intentó en Batman Begins (ídem, 2005) mezclando el «estilo
Burton» con la ciencia ficción distópica a lo Metrópolis (Metropolis,
1927, Fritz Lang); lo logró plenamente recurriendo al violento policíaco
norteamericano de los 70 en su espléndida El caballero oscuro (The Dark
Knight, 2008); y lo consiguió a medias en El caballero oscuro: La leyenda
renace (The Dark Knight Rises, 2012) recuperando de nuevo el «modelo Metrópolis».
David Ayer hizo algo parecido al mezclar a John Carpenter y Walter Hill para su
subvalorada Escuadrón suicida (Suicide Squad, 2016). Por su parte, James
Mangold recurrió a la iconografía visual de dos géneros tan estrechamente
relacionados entre sí como el western y la road movie, aderezándolos
con el substrato común del macro-género del Americana, para su espléndida Logan
(ídem, 2017), donde convierte a Lobezno en un perdedor solitario y crepuscular made
in USA. Ryan Coogler logró imprimirle una determinada personalidad a Black
Panther (ídem, 2018) transformándola en un lujoso blaxploitation. Otro
ejemplo flagrante, y evidentísimo a más no poder, es el de Joker (ídem,
2019), que, lejos de la originalidad que se le pregona, lo que hace su
realizador, el muy impersonal Todd Phillips, es mezclar –de una forma hábil,
eso sí– una gran performance de Joaquin Phoenix con un poco, curiosa y
paradójicamente, del cine del paladín anti-cine de superhéroes Martin Scorsese
(las referencias, mínimas, a Taxi Driver y El rey de la comedia,
una película que ahora resulta que le gusta a todo el mundo después de muchos años
de olvido), y sobre todo, un mucho de la estética del cine estadounidense de
los años 70 practicado por William Friedkin o el hoy olvidado –este, por desgracia,
sí– Hal Ashby.

En cambio, lo que hacen Marvel y el productor Kevin Feige en la mayoría
de las ocasiones (y aquí sí que hay razones para el cabreo de Scorsese y
Coppola) es echar mano o bien de realizadores impersonales –Favreau, los Hermanos
Russo–, o bien de cineastas con los que se pueda «negociar» y llegar a una
entente –Whedon, Kenneth Branagh (quién lo ha visto y quién lo ve…), Anna Boden
y Ryan Fleck, la recientemente incorporada Chloé Zhao–, para llevar a cabo sus
producciones superheroicas. Y, siendo justos, lo primero no es achacable a
Marvel en exclusiva: basta con ver la impersonalidad de la labor para Warner de
Patty Jenkins en Wonder Woman (ídem, 2017) y Wonder Woman 1984
(ídem, 2021). Pero, como en todo, hasta en Marvel, y a pesar de Feige, a
veces hay errores de cálculo, y, cuando menos te lo esperas, salta la liebre: véanse
el «toque Spielberg» del menospreciado Joe Johnston para Capitán América: El
primer Vengador (Captain America: The First Avenger, 2011); el tono de
comedia que imprime Peyton Reed a Ant-Man (ídem,2015) y a Ant-Man y
la Avispa (Ant-Man and the Wasp, 2018) (humor de buena ley, se entiende: no
me refiero a payasadas tipo Thor: Ragnarok [idem, 2017, Taika Waititi]);
la subrepticia tonalidad terrorífica que inyecta Scott Derrickson a Doctor
Strange (Doctor Extraño) (Doctor Strange, 2016); o el toque extravagante de
James Gunn a Guardianes de la Galaxia Vol. 1 & 2 (Guardians of the
Galaxy, 2014-2017), por más que a ratos se acerque, peligrosamente, al nefasto
Taika Waititi de Thor: Ragnarok. Excepciones que no hacen sino confirmar
la regla, insistimos, de que el cine de superhéroes es un cine sin estilo, o
por lo menos, un cine que todavía no ha hallado su estética propia y
reconocible.
¿O
quizá sí…?
La Liga de la Justicia: la segunda oportunidad
[ADVERTENCIA: EN LAS
SIGUIENTES LÍNEAS SE REVELAN IMPORTANTES DETALLES DE LA TRAMA DE ESTA PELÍCULA.]
No es la primera vez que lo digo, y lo reitero: el cine de superhéroes
producido por Warner Bros., Sony y 20th Century Fox –en el caso de esta última,
antes de ser comprada por Walt Disney– me parece, en sus líneas generales y aun
sin estar exento de defectos, más interesante que el producido por el
conglomerado Feige/ Marvel Studios/ Disney (2). Como ya dije entonces, y
vuelvo a repetirlo, con ello no quiero decir que el cine de superhéroes de
Marvel sea peor que el cine de superhéroes inspirado en los cómics de DC (la
materia prima de la producción superheroica de Warner), ni a la inversa: hablo
en términos generales y hay que irlo viendo caso por caso, película a película.
Pero tengo muy claro que, ciñéndome a las producciones Warner/ DC, y por más
que muchas de ellas sean irregulares, cuando no directamente fallidas, me
parecen más atractivas porque las veo mucho más arriesgadas y personales; en
definitiva, que veo más y mejor cine en el Superman de Donner, en los
dos Batman de Burton y en El caballero oscuro de Nolan –para mi gusto,
los mejores films de superhéroes realizados hasta la fecha, junto con otra
inspirada producción de Fox a partir de un personaje de Marvel: el Logan
de Mangold–, que en las, a pesar de todo, interesantes producciones “marvelitas”.

A ese cuadro de honor añadiría, sin dudarlo, la reciente La Liga de
la Justicia de Zack Snyder (Zack Snyder’s Justice League, 2021, Zack
Snyder), una película que no solo se erige, por fin, en aquello que durante
años ha intentado levantar Warner sin conseguirlo, un film consistente que
consolidara el universo cinematográfico superheroico DC a imitación, cierto,
del levantado anteriormente por Marvel, pero superándolo en lo que a
formulación cinematográfica se refiere. Además, el film de Snyder supone el
punto culminante de la evolución de este cineasta en materia de cine
superheroico que arrancó con su compleja y arriesgada lectura de Watchmen
–y sin entrar ahora en las connotaciones “superheroicas” de otras películas
suyas como 300 (ídem, 2006) y la experimental Sucker Punch (ídem,
2011)–, y prosiguió, con todos sus defectos pero de una manera progresivamente más
pulida, con las discutidas –y discutibles– El Hombre de Acero (Man of
Steel, 2013) y Batman v Superman: El amanecer de la Justicia (Batman v
Superman: Dawn of Justice, 2016), las cuales, aunque fallidas, iban apuntando
algo que ha terminado estallando, en todo su esplendor, en La Liga de la
Justicia de Zack Snyder: el nacimiento del cine de superhéroes como género
propio y diferenciado.


No voy a entrar aquí en las diferencias entre el montaje de Liga de
la Justicia (Justice League, 2017) que todos creíamos que era de Snyder y
que en realidad reelaboró a placer Joss Whedon –y me incluyo entre los timados:
véase mi comentario en este mismo blog con motivo de su estreno (3)– y
el actual: la Internet está llena de páginas que ahondan en esta cuestión y no
pienso perder el tiempo con la misma (4). Baste con decir que el montaje
actual es notablemente mejor que el anterior, y no solo porque sea el doble de
largo –242 minutos, frente a los 120 de la versión cinematográfica–, sino
porque tiene, además, el doble de ideas, sugerencias, atmósfera y densidad. No
es solo una película más larga, sino una película superior en todos los
sentidos. Sus defectos –que los tiene– son de orden literario, ergo, de guion:
pienso, por ejemplo, en ese momento, muy comentado en las redes, en el cual
descubrimos que el villano Darkseid había olvidado que era en el planeta Tierra
donde se encontraba el secreto de la Anti-Vida que anda buscando tras haber
intentado conquistar nuestro mundo hace miles de años hasta que lo descubre y se
lo refresca su esbirro Steppenwolf. Pero esto, y otras cosas por el estilo, son
menudencias en el conjunto de un film que, en sus mejores momentos, roza lo
extraordinario.

Prefiero centrarme en esta otra cuestión, que me parece mucho más
interesante: cuando afirmo que La Liga de la Justicia de Zack Snyder
supone el nacimiento del cine de superhéroes como género cinematográfico propio
y diferenciado no pretendo decir con ello que, antes de esta película, no se
hubiese hecho cine de superhéroes válido. Se hizo, como ya he explicado en la
primera parte de este texto. Pero era, como decía, o bien un cine sin estilo
propio –cf. opción Feige/ Hermanos Russo–, más no por ello necesariamente
“malo” –hay mucho buen cine hecho sin estilo y mucho mal cine rebosante de
estilo–, o bien otro que partía de otros géneros o de la mezcla de ellos a fin
de dotar al relato superheroico de una determinada forma fílmica: el
cine de catástrofes en el Superman de Donner, el cine gótico en los
Batman de Burton, el policíaco norteamericano de los 70 en El caballero
oscuro, etc., etc. Tampoco pretendo afirmar que Snyder “inventa” el cine de
superhéroes como género (o como subgénero, o variante genérica), pues lo que
hace es, más bien, reformularlo a partir de aportaciones, ajenas o
propias, tanto da –cf. las escenas a súper velocidad de Flash (Ezra Miller)
rodadas a cámara lenta, algo que ya utilizó Bryan Singer en un par de sus
películas sobre la Patrulla X, si bien el ralentí es un rasgo de estilo muy
habitual en Snyder–, con vistas a crear, a partir de todo ello, un determinado
sello visual. En este sentido, el estilo desplegado por Snyder en este
remontaje de las aventuras de la Liga de la Justicia de DC perfecciona las
formas experimentadas por el propio realizador en El Hombre de Acero y Batman
v Superman: El amanecer de la Justicia sin por ello dejar de lado las
aportaciones previas de los cineastas que le han precedido en el desarrollo del
género superheroico. La Liga de la Justicia de Zack Snyder marca el
nacimiento de un nuevo género cinematográfico, cierto, pero eso no debe
hacernos olvidar que dicho género tiene muchos padres y una ya larga tradición
previa a sus espaldas, con independencia de que haya sido Snyder quien, en
extrañas circunstancias de producción, haya conseguido la primera orquestación
genuina al respecto.




La utilización del ralentí, tan criticada –parecería que Sam Peckinpah
tiene la única patente–, me parece uno de los grandes aciertos de puesta en
imágenes del film, con independencia de que sea un recurso que se haya
explotado antes en materia de cine superheroico. Resulta magnifica su
utilización en la primera secuencia, que enlaza con el clímax de Batman v
Superman: El amanecer de la Justicia, la muerte de Superman (Henry Cavill),
como consecuencia de un lanzazo de kryptonita en pleno pecho: el grito de
muerte del superhombre recorre, literalmente, el mundo entero, poniéndolo en
relación con el resto de personajes principales, en una majestuosa secuencia
que solo puedo calificar como bellísima. El empleo de la cámara lenta resulta brillante
en una secuencia de acción nueva con respecto al primer montaje para cines: la
del rescate a súper velocidad de Iris (Kiersey Clemons) por parte de Flash en
medio de un catastrófico accidente automovilístico. Otras tres grandes
secuencias de acción, asimismo presentes en el montaje de 2017, y que ya de por
sí eran buenas –el atentado terrorista en el banco frustrado por Wonder Woman
(Gal Gadot), la secuencia de la lucha de las amazonas de la reina Hipólita
(Connie Nielsen) contra Steppenwolf y sus “parademonios” con tal de impedir el
robo de la Caja-Madre, y el espectacular momento en que Flash genera con su
súper velocidad la potencia eléctrica necesaria para resucitar a Superman–,
salen mejoradas, si cabe, gracias al excelente sentido de la planificación del
realizador, en las cuales esa utilización expresiva de la cámara lenta vuelve a
tener un papel predominante. Y las otras tres grandes secuencias de acción,
vistas también en el primer montaje, pero mucho menos satisfactorias en su
primera edición –la batalla contra Steppenwolf en el alcantarillado de Gotham
City, la lucha de los miembros de la Liga de la Justicia contra un
recientemente revivido y desconcertado Superman, y el largo clímax final contra
el mismo villano–, están aquí magníficamente reelaboradas; en particular la
segunda, la de la pelea contra Superman, dramáticamente más tensa y fluida.
Como digo, el ralentí contribuye a la visualización de prodigios que, se
supone, transcurren a una velocidad imperceptible para el ojo humano y que, en
este sentido, viene a ser un inteligente equivalente de la inmovilidad de las
viñetas de un cómic, en virtud de lo cual se le da tiempo al espectador/ lector
a contemplar con cierto detenimiento las hazañas sobrehumanas que se muestran mediante
este recurso. Algo que Snyder olvidó en El Hombre de Acero, ofreciendo
un exceso de confuso frenesí visual de planos cortos y acelerados en las
secuencias de batalla, y que fue puliendo más adelante, demostrando ser un
cineasta que aprende de su trabajo de cara a mejorarlo.



A veces tiende a olvidarse que el cine fantástico –y el de superhéroes,
indiscutiblemente, lo es (a pesar del Joker de Todd Phillips, que ni es
cine fantástico y ni tan siquiera cine de superhéroes)–, como digo, es un cine
que depende totalmente del sentido fantástico de su planificación. Mejorando,
de nuevo, sus dos anteriores aportaciones al universo cinematográfico de DC, y
retomando en parte, pero también perfeccionándolos, algunos de los mejores
apuntes de Watchmen, Snyder dota a su película de un espléndido aire mítico
y mitológico. Algo que, naturalmente, se nota sobre todo en lo relacionado con
la diosa Wonder Woman, cuyas apariciones en pantalla dan pie a algunos de los
momentos más hermosos de la función: no solo la ya mencionada batalla de las
amazonas contra Steppenwolf, sino también la bonita secuencia en la que la
superheroína visita el Partenón y descubre en sus sótanos secretos una
milenaria inscripción que augura la llegada de Darkseid a nuestro mundo y el
secreto de las Cajas-Madre. Pero también se percibe en las escenas de
presentación de Aquaman (Jason Momoa) en Islandia, visitado por Bruce Wayne/
Batman (Ben Affleck), con ese contrapunto de las muchachas que dedican una
canción al semidiós del mar cuando este se sumerge en el océano, detalle
poético ausente del montaje para cines que contribuye a reforzar esa atmósfera
mítico-mitológica. En cierto sentido, La Liga de la Justicia de Zack Snyder
es, en parte, la historia de cómo dos superhéroes dotados de características
cercanas a la divinidad, Wonder Woman y Aquaman, contrastan con otros dos más
“a ras de tierra”, el joven e inmaduro Flash y el atormentado Cyborg (Ray
Fisher), teniendo como nexo de unión a otro, Batman, que se encuentra a medio
camino entre lo divino y lo humano: un superhéroe que ha sabido crearse una
imagen sobrenatural, aterrorizando a los delincuentes con su disfraz de
murciélago, pero que al mismo tiempo no es sino alguien sin auténticos
superpoderes (o, como él mismo dice, tan solo uno: “soy rico”). En el
otro extremo hallamos a un resucitado Superman, un “dios” que, en el fondo, tan
solo quiere ser humano: ser la amante pareja de la mujer a la que quiere, Lois
Lane (Amy Adams) –a la que incluso, se insinúa aquí, ha dejado embarazada–, y
el buen hijo de la que le adoptó recién llegado desde Krypton, la viuda Martha Kent
(Diane Lane).



La Liga de la Justicia de Zack Snyder, con sus cuatro horas de duración muy
agradables de ver, planta cara a las casi seis horas del díptico de los
Vengadores formado por Infinity War/ Endgame (2018-2019),
ofreciendo un espectáculo brillante y, a la vez, una bonita panorámica sobre un
mundo de dioses y monstruos que su realizador sabe mostrar con un elevado
sentido de lo maravilloso. A las secuencias ya mencionadas cabe añadir
las sombrías escenas que muestran la tensa relación de Cyborg con su padre,
Silas Stone (Joe Morton), el científico que le ha “creado”, convirtiéndolo en
un ser medio hombre medio máquina, a fin de impedir que muriera en el mismo
accidente automovilístico donde perdió la vida la madre y esposa de ambos
personajes, respectivamente: Elinor (Karen Bryson). Cyborg se pasea por su
apartamento cubriendo su rostro con la capucha de su sudadera e incapaz de
salir a la calle, como si fuera un monstruo de una vieja película de terror de
la Universal de los años 40 del pasado siglo. De hecho, con motivo de su
entrevista nocturna con Wonder Woman, Cyborg se presenta ante ella volando –en
un plano general de notable elegancia–, no sin antes haber apagado parte de la
iluminación de la calle donde se ha citado con la diosa. Por otro lado, las bellas
escenas que muestran a Aquaman en el mundo submarino de los atlantes –y que permiten
recuperar aquí al personaje de Vulko (Willem Dafoe)– establecen un nexo con el
estupendo film dirigido en 2018 por James Wan (5), otro realizador que,
al igual que ahora Snyder pero si bien sin tanta intensidad, también supo
desmarcarse de las convenciones del cine superheroico “marvelita”, en su caso
convirtiendo un relato de superhéroes en un film de aventuras fantásticas o, si
se prefiere, en un film fantástico de tono aventurero. Finalmente, el
encadenado de atractivas secuencias que componen el epílogo –la huida de
prisión de Lex Luthor (Jesse Eisenberg), y su posterior entrevista en su yate
con Deathstroke (Joe Manganiello), ya presente en la versión para cines de
2017; la pesadilla postapocalíptica de Bruce Wayne que enfrenta a Batman con el
Joker (Jared Leto) y con un Superman malvado, estéticamente muy parecida a la
secuencia de pesadilla que aparecía en Batman v Superman: El amanecer de la
Justicia; y la entrevista final de Wayne con el Detective Marciano (Harry
Lennix)– no hacen sino desear que La Liga de la Justicia de Zack Snyder
tenga la deseable continuidad, sobre todo si está al mismo nivel. El tiempo lo
dirá.
(1) http://elcineseguntfv.blogspot.com/2019/11/dirigido-por-noviembre-2019-la-venta.html
(2) Adenda: Marvel contra todos (o
todos contra Marvel): http://elcineseguntfv.blogspot.com/2016/03/adenda-marvel-contra-todos-o-todos.html
(3) La honorable sociedad: “Liga de la
Justicia”, de Zack Snyder: http://elcineseguntfv.blogspot.com/2017/11/la-honorable-sociedad-liga-de-la.html
(4) Véase, sin ir más lejos, el artículo
de Jorge Loser “La Liga de la Justicia de Zack Snyder”: las mayores
diferencias entre el nuevo montaje de HBO Max y el de Joss Whedon para cine,
publicado en la web Espinof: https://www.espinof.com/listas/liga-justicia-zack-snyder-mayores-diferencias-nuevo-montaje-hbo-max-joss-whedon-para-ciness
(5) El semidiós que
vino del mar: “Aquaman”, de James Wan: http://elcineseguntfv.blogspot.com/2018/12/el-semidios-que-vino-del-mar-aquaman-de.html