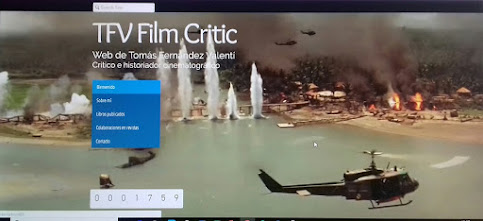Las primeras imágenes de La terminal (The Terminal, 2004) tienen
una construcción muy parecida, curiosamente, a la de la primera secuencia de La lista de Schindler (Schindler’s List,
1993). Si en esta última asistíamos a los preparativos de un control de judíos
llevado a cabo en una estación de tren por el ejército alemán, consistente en
poner a aquéllos en filas delante de mesas atendidas por funcionarios que iban
anotando sus nombres y apellidos, en La
terminal el proceso –y la planificación misma de la secuencia– es muy
similar: aquí, los pasajeros que van y vienen por el aeropuerto JFK de Nueva
York son sometidos a un no menos humillante control de identidad y equipajes
que solo quien haya viajado alguna vez en avión a los Estados Unidos y pasado
por uno de esos controles de pasaportes reconocerá perfectamente reflejado en
esta excelente y todavía subvalorada película de Steven Spielberg, que el que
suscribe no duda en calificar como su mejor comedia, o mejor dicho, su mejor trabajo
en tono de humor, y como uno de sus más curiosos films.



Naturalmente, el paralelismo que el
realizador establece entre el arranque de La
lista de Schindler y La terminal
no es gratuito, sino que viene a establecer deliberadamente una digresión,
sostenida sobre la fuerza de las imágenes, entre la barbarie oficialmente
reconocida del pasado y la barbarie oficiosa, u oficialmente no reconocida, de
nuestro presente, temática que, contrariamente a lo que suelen afirmar los
detractores de Spielberg cada vez que le acusan, con insistencia digna de mejor
causa, de ser un cineasta ajeno a la realidad actual, ha tenido una abundante
presencia en su cine de estos últimos años: el atentado del 11 de septiembre de 2001
en Nueva York ha dejado ver su impronta en el cine de su autor a través de
digresiones futuristas sobre el tema de la seguridad (Minority Report), la paranoia del ataque a la nación (La guerra de los mundos) y el origen
mismo del conflicto Occidente-Oriente vehiculado a través del terrorismo (Munich). Lo que probablemente habrá
causado más de un despiste es que este tema, también indirectamente presente en
La terminal, está aquí expuesto de
una manera ligera y sin apenas dramatismo, dado que la tonalidad predominante
de este film está lejos del tono exaltado de la típica película-de-denuncia y
adopta los ropajes fabulescos característicos del creador de Encuentros en la tercera fase.

Por más que, según parece, La terminal se inspira vagamente en un
pintoresco suceso real –la historia de Merhan Nasseri, un iraní que en 1988 se
instaló en la Terminal Uno
del aeropuerto Charles de Gaulle de París porque su pasaporte y su condición de
refugiado reconocida por las Naciones Unidas habían caducado, resultando
imposible expulsarle de dichas instalaciones hasta que se resolviera legalmente
su situación–, el film no pretende ser una recreación del mismo, sino que se
erige en un relato a medio camino entre la comedia e, incluso, el cine
fantástico, habida cuenta de que su personaje protagonista, Viktor Navorski
(Tom Hanks), procede de un imaginario país europeo, Krakozhia, lo cual ya
establece de entrada cierta distancia junto con la planificación y el peculiar
colorido del tono fotográfico, en una nueva gran aportación al cine de
Spielberg del genial operador Janusz Kaminski. Ahora bien, el hecho de
hallarnos ante una fábula no quiere decir ni mucho menos que lo que la película
muestra sea completamente irreal. Por el contrario, el film se erige en una
inteligente aproximación satírica y sarcástica a los entresijos burocráticos
que constriñen la libertad de circulación de las personas por el mundo, e
indirectamente, en un acerado dibujo de la estupidez humana que, por encima
incluso de su tratamiento humorístico (o quizá precisamente gracias al mismo),
hace gala de una sofisticada abstracción visual.


Resulta espléndida, en este sentido, la
secuencia en la cual Viktor, recién llegado al aeropuerto desde Krakozhia, es
retenido por las autoridades aeroportuarias sin que nadie sepa darle una explicación
concreta a su situación; Viktor no sabe apenas hablar en inglés y hay
dificultades para proporcionarle un traductor (en lo que puede verse una
acerada pulla contra la arrogancia típicamente anglosajona de los países convencidos
de que absolutamente todo el planeta sabe hablar/ tiene que saber hablar su
idioma por el mero hecho de ser la lengua de los económicamente más poderosos);
el protagonista ignora que, mientras viajaba a los Estados Unidos, Krakozhia ha
entrado en guerra civil, y en consecuencia, su pasaporte ha dejado de tener validez
porque el gobierno estadounidense no reconoce al nuevo gobierno de Krakozhia,
impidiéndole a Viktor la entrada en territorio norteamericano; como tampoco
puede regresar a su patria, cuyas fronteras ahora están cerradas por la guerra,
el protagonista se convierte sin comerlo ni beberlo en un apátrida
simbólicamente “atrapado” dentro de la terminal internacional del JFK, a la
espera de que el gobierno de los Estados Unidos le conceda el visado de entrada
para poder ir a Nueva York, como es su deseo.




Tras este arranque ejemplar, no tanto
por el ingenio de la situación planteada como por la forma en que Spielberg lo
ilustra, por medio de elegantes movimientos de cámara y de una utilización del
decorado que hace pensar en el Jacques Tati de Playtime (ídem, 1967), y que convierte el interior del aeropuerto
en un espacio cerrado y aislado del resto del mundo, una especie de universo interior del cual parece
imposible escapar, la película se concentra a continuación en otro de los temas
habituales del cineasta: la supervivencia. Encerrado en esa sofisticada
“prisión” de la que podría salir tan solo poniendo un pie fuera del aeropuerto,
pero consciente de que hacerlo así sería ilegal y que le comportaría ser detenido
y llevado a prisión –esa es la estrategia adoptada por el jefe de seguridad del
aeropuerto, Frank Dixon (el siempre excelente Stanley Tucci): “animarle” a que
viole la ley a fin de poder quitárselo de encima; en sus propias palabras, que
se convierta en “el problema de otros”
–, Viktor Navorski improvisa una compleja estrategia con tal de subsistir, sin
dinero y sin comida, en una terminal repleta de lugares para comprar y comer:
habilita un dormitorio en la no utilizada Puerta 67; consigue unos céntimos de
dólar con las monedas expulsadas por la máquina expendedora de carritos
portaequipajes; y, sobre todo, se gana la amistad de una serie de personajes
que, como él, son marginados de la sociedad a cargo de los “trabajos menores”:
un joven mejicano, Enrique Cruz (Diego Luna), una agente de policía hispana en
el control de visados, Dolores Torres (Zoe Saldaña), un anciano limpiador hindú,
Gupta (Kumar Pallana), un negro a cargo del almacén de objetos perdidos, Mulroy
(Chi McBride) y, a otro nivel, una hermosa azafata, Amelia Warren (Catherine
Zeta Jones), que toma a Viktor por un hombre de negocios siempre en tránsito
por el aeropuerto, y de la cual el protagonista se enamorará (en una de las
historias de amor mejor construidas y más bien resueltas de la carrera de
Spielberg, cuya conclusión agridulce debería bastar por sí sola para desmentir
las frecuentes acusaciones de “exceso sentimental” que siempre han acompañado a
su realizador).



Se ha llegado a decir que el ingenuo
y tenaz Viktor Navorski de La terminal es
una especie de versión humana o humanizada de E.T.: un personaje inmerso en otro
“planeta” que desconoce y que, al igual que el pequeño alienígena, tan solo
pretende volver a su casa tan pronto como haya completado la misteriosa misión
que le trae hasta Nueva York, la cual no es otra que la de conseguir la firma
del trompetista de jazz Benny Golson para añadirla a la vieja lata donde el
padre de Viktor guardaba los autógrafos de sus 57 músicos de jazz
norteamericanos favoritos: el de Golson era el único que le faltaba para
completar su colección hasta que le sorprendió la muerte, y su hijo Viktor ha
viajado a los Estados Unidos con el único propósito de cumplir la promesa que
le hizo a su progenitor de conseguir ese autógrafo. No deja de ser chocante
que, procediendo de un realizador al que –al igual que otro cineasta con el cual
suele comparársele: Frank Capra– suele acusársele de pronorteamericano, la melancólica
conclusión de La terminal consista,
precisamente, en Viktor cumpliendo por fin la promesa efectuada, tomando un
taxi para regresar al aeropuerto con la intención de irse de los Estados Unidos
y “volver a casa” (ambigua
afirmación, no obstante, habida cuenta de que puede referirse tanto a
Krakozhia, como sería lo lógico, como quizá al propio aeropuerto donde ha
estado viviendo los últimos meses). Por otro lado, esa fácil comparación entre
Viktor y E.T. no me parece muy afortunada, habida cuenta de que el protagonista
de La terminal es, a pesar de todo,
alguien con los pies en el suelo: parece ser que una línea de diálogo, en la cual
Viktor decía “¡Teléfono, mi casa!”,
fue expresamente suprimida por Spielberg para evitar que se hiciera esa
asociación. Resulta muy significativa, como descripción del carácter del
protagonista, la secuencia en la que, en un nuevo intento de engatusarle, Dixon
quiere que Viktor se acoja al régimen jurídico de asilado político, para lo
cual tendría que firmar una declaración en la cual dijera que tiene miedo de
regresar a Krakozhia ahora que está en guerra; en un divertido diálogo, entorpecido
por las dificultades de Viktor para entender el inglés, Dixon le dice que, para
salir del aeropuerto, basta con que conteste una sola pregunta: “¿Tiene usted miedo de Krakozhia?”; el
protagonista, ajeno a las sutilezas del derecho internacional, contesta con
sinceridad y abierta franqueza: naturalmente que no le tiene miedo a Krakozhia,
por la sencilla razón de que es su país y donde tiene su hogar, añadiendo a
continuación que las cosas que le dan miedo son los fantasmas, Drácula o los
hombres lobo, es decir, personajes de fantasía que nada tienen que ver con la
realidad. De hecho, el espíritu que impregna La terminal se revela muy cercano al tono humanista y cómicamente
crítico de Charles Chaplin, a quien se cita de manera muy explícita: véase la escena
en la cual Viktor ve acercarse a Amelia y, por un momento, cree que le está
saludando a él, cuando en realidad lo está haciendo a un hombre que está detrás
de Viktor, su actual amante, Max (Michael Nouri); la escena en cuestión es
idéntica a uno de los más celebrados –e imitados– gags de La quimera del oro (The Gold Rush, 1925), y la cita resulta tan
obvia que no puede menos que interpretarse como una especie de “sello” que
define el estilo del relato.


Dejando aparte alguna molesta concesión
a las posibilidades histriónicas de Tom Hanks (por otro lado, en una de sus más
sensibles interpretaciones de estos últimos tiempos), La terminal termina funcionando, y muy bien, en función de un
aspecto que suele abordarse poco a la hora de hablar del cine de Spielberg, en beneficio
de su indudable dominio de los recursos formales derivados de su sentido de la
planificación, el movimiento de cámara y el montaje: la dirección de actores. Todavía hoy es un hecho muy poco reconocido
que muchos intérpretes han llevado a cabo algunos de sus mejores trabajos a sus
órdenes, del mismo modo que se suele soslayar que Spielberg es de los pocos
cineastas norteamericanos de la actualidad que todavía practican el viejo arte
de la dirección de actores, consistente no tanto en saber darles las instrucciones
precisas de cara a ir modelando sus
prestaciones en materia de arte dramático, como sobre todo en saber utilizar a los actores como piezas más
de la planificación, de tal manera que su “colocación” dentro del encuadre
deviene un recurso expresivo adicional junto con la fotografía, el decorado o
el efecto visual: el valor del actor como pieza componente de la construcción
del encuadre, de cara a conseguir un determinado recurso expresivo. Hay en La terminal algunos ejemplos poderosos: las
conversaciones entre Viktor y Dixon, en las cuales el contraste de los
personajes se vehicula no tanto en sus distintos puntos de vista sobre la
situación planteada como en la forma en que Spielberg hace actuar, mirar y
moverse a sus intérpretes; el plano que pone en relación por primera vez a
Amelia con Viktor (la primera resbala en el suelo húmedo que acaba de fregar
Gupta –uno de los escasos placeres de este último es ver a la gente patinando
allí por donde acaba de pasar su fregona…–, un tacón de su zapato se rompe y se
desliza por el suelo, siendo detenido con el pie por Viktor); en particular, la
modélica secuencia en la cual Viktor logra burlar los mecanismos legales del
aeropuerto, consiguiendo que un emigrante del este europeo, Milodragovich (Valeri
Nikolayev), que trae consigo unas medicinas para su padre enfermo las cuales no
han pasado el control burocrático requerido, pueda “pasarlas” diciendo que son
para una cabra, lo cual no requiere de control burocrático alguno.

Si a ello añadimos el cariño con el cual
están dibujados los personajes secundarios; la buena dosificación de las
escenas de humor –cf. Dixon espiando con una cámara a control remoto a Viktor
en su tímido intento de salir del aeropuerto sin autorización–, insólita
viniendo del director de una comedia tan aparatosa y “destrozona” como fue 1941 (ídem, 1979); y en particular, un
puñado de bellas ideas visuales –el plano en el cual Viktor mira la parada de
los taxis que pueden conducirle a Nueva York, reflejada en el cristal de la
puerta a través de la cual otea; el “liberador” plano general del aeropuerto,
cuando Viktor logra salir por fin de él, en cuya fachada acristalada se refleja
una imagen de Manhattan: estampa “imposible”, puesto que en la realidad el JFK
está mucho más lejos de la ciudad de Nueva York, pero que expresa muy bien el
carácter onírico del relato–, quizá todo ello permita reconsiderar La terminal como un magnífico film y una
obra cuyo alcance es muy superior al que suele decirse. Nada raro, por otro
lado, puesto que la reivindicación y/ o recuperación de muchas grandes
películas de Steven Spielberg suele darse con efecto retardado.